José Obdulio, el inquisidor
Con el título de El trono moral, José Obdulio Gaviria, el plumífero oficioso de Palacio, escribió en tres partes su habitual diatriba inquisitorial en las páginas editoriales del diario El Tiempo y con ellas despidió el 2009 y recibió el 2010.
En la primera de ellas, aparecida el 30 de diciembre, dice que en el libro Las 33 estrategias de la guerra, de Robert Greene —autor muy apreciado en la Casa de Nariño— se recomienda en la ley 25 “ocupar y defender el trono moral”, lo cual significa, según José Obdulio, que “la causa que se defiende debe parecer más justa que la del enemigo”[1]. El señor Gaviria se regocija por el aislamiento evidenciado por las FARC cuando en diciembre pasado cometieron el repudiable secuestro y asesinato del gobernador del Caquetá, lo cual presenta como resultado de haber aplicado la regla de Greene. Culmina el escrito blandiendo su báculo macartista contra Semana y los periodistas que osaron criticar al gobierno: “Detrás de los carniceros y cuchilleros van los amoladores. Plumas pervertidas, intentaron el imposible milagro de convertir la sangre en vino y cantaron loas a los decapitadores y torturadores”, sentenció.
El señor Gaviria ha ganado una merecida fama de ser el principal escudero de Uribe. Hasta montó una fundación —El Centro de Pensamiento Primero Colombia— para hacer de las obsesiones de su jefe un dogma perdurable. JOG, o JOB, como lo llaman por sus iniciales, no se caracteriza propiamente por la paciencia. Como puede verse, sus escritos destilan un odio sectario y una intemperancia inquietantes y su argumentación es experta en falsear los hechos de forma totalmente retorcida, arte en el que se muestra como aventajado alumno de Greene[2].
El razonamiento de la primera de sus columnas es simple: el gobierno de Álvaro Uribe, logró hacer aparecer su causa, la Seguridad Democrática, como más justa que la de la guerrilla. Aquí surge la necesidad de responder un par de interrogantes: ¿Es la guerrilla realmente el principal problema del país, la causa primera del atascamiento de su desarrollo? Si no es así, ¿cómo se llegó a esa creencia que el uribismo ha explotado tan hábilmente?
La respuesta a la primera pregunta es categórica: esas agrupaciones no constituyen el principal problema de Colombia. Los males de la nación tienen dos raíces principales que han perdurado por más de un siglo. La primera de ellas es que el país perdió la soberanía conquistada tras la gesta libertaria —cuyo bicentenario se celebra este año— a manos de los Estados Unidos, razón por la cual sus decisiones económicas y políticas se toman en beneficio del capital financiero y de las multinacionales de la metrópoli; a la sombra del saqueo pelechan un puñado de burgueses y hacendados que se esmeran por apuntalar esa dominación. La segunda es la existencia de un régimen terrateniente en el campo que se ha valido del poder del Estado y de las formas más variadas de violencia para concentrar cada vez más la propiedad sobre la tierra e impedir que ésta sea repartida entre los campesinos que la trabajan, premisa fundamental para que la agricultura se modernice completamente y contribuya al desarrollo nacional.
Uribe es el continuador de la apertura económica con la que los monopolios estadounidenses se lanzaron a recolonizar económicamente a los países pobres del planeta tras la caída de la Unión Soviética en la segunda mitad de los ochenta. Con él, antes que resolverse, los dos problemas mencionados se acentuaron, como lo muestran ampliamente los artículos de Notas Obreras, especialmente los dos escritos por Alejandro Torres, Concentración de la riqueza, empobrecimiento nacional y Rosario de obsequios para el capital financiero.
Como se ve, el uribismo ha creado una terrible confusión que impide que el pueblo pueda ver claramente hacia dónde dirigir los golpes de su incesante batallar. Pero, para responder a la segunda pregunta, éste estado de cosas no se creó de la noche a la mañana. Es el producto de un largo proceso en el que los grupos guerrilleros más viejos del mundo han puesto de su parte ¡y bastante! La utilización del secuestro, y otros métodos similares para financiarse, sumados a un continuo irrespeto a la vida de la población civil lograron que, en lugar de respaldo, el rechazo del pueblo se hiciera cada vez más generalizado. En gran medida contribuyó también a ello el fracaso de los procesos de paz realizados durante los gobiernos de Belisario Betancourt y de Andrés Pastrana, en los cuales las FARC pretendieron ilusamente que éstos gobiernos les concedieran por decreto el programa de la revolución. La oligarquía aprovechó cada uno de los errores y de los excesos de los alzados en armas y a través de su sistemática exposición por los medios logró generar un estado de exasperación. Y confundiendo adrede los errores de las guerrillas con las banderas de la lucha obrera y popular, e incluso con cualquier expresión elemental de rebeldía, extendieron sobre ellas una mancha que debemos comenzar a limpiar.
Antes de Uribe fueron los paramilitares quienes convirtieron en divisa la batalla contra la guerrilla y le despejaron el camino a los designios de aquel. Los nuevos cruzados empantanaron en sangre la nación, pero tenían una causa con la que justificaron todas sus atrocidades. En el país, poco a poco, primero entre los terratenientes y empresarios y luego entre otras capas de la sociedad se afianzó el convencimiento de que no importaban los métodos a los que se acudiera con tal de barrer del medio a quienes eran vistos como una plaga. En la medida en que se hacía fuerte, el paramilitarismo trató de crear su propia expresión política para entrar a jugar en la disputa por el poder del Estado —recuérdese el Movimiento de Reconstrucción Nacional, MORENA—, pero era natural que tales intentonas no prosperaran. Por ello, cuando Uribe como gobernador de Antioquia promovió las Convivir y comenzó a perfilar el proyecto derechista que luego presentó como aspirante a la presidencia, los paramilitares volvieron los ojos hacia él y pusieron a funcionar todo su aparato criminal e intimidatorio para inclinar los poderes regionales a su favor. Así se comenzó a conquistar “el trono moral”.
Una vez en la jefatura del Estado Uribe se percató de que sus niveles altos de popularidad dependían de propinarles golpes a los insurrectos y de desprestigiarlos. Observó que la gente no reparaba en lo antipopular de sus medidas ni en la desaforada corrupción del alto gobierno, mientras percibiera que él, con sus arrebatos mesiánicos, se ocupaba de aplicarles mano dura a las FARC y al ELN. Lo mismo que había sucedido antes con los sangrientos métodos de los paras, aconteció ahora con la corrupción del jefe del Estado y su círculo palaciego. Embriagado por el mosto de su popularidad, el inquilino de la Casa de Nariño decidió ponerse de ruana el ordenamiento jurídico y atornillarse a la silla presidencial. La forma como ha echado mano del Erario a objeto de comprar el respaldo a las reformas constitucionales y poder reelegirse no tiene parangón en la historia de la República.
Pero el “trono moral” no ha servido sólo para saciar los apetitos reeleccionistas. Uribe acolitó la invasión a Irak perpetrada por Bush sobre la base de mentirle al mundo; y son tristemente célebres los escándalos de Carimagua, las andanzas de sus hijos Tomás y Jerónimo, los negociados de Agro Ingreso Seguro, los siniestros falsos positivos, las chuzadas del DAS y el reparto de cheques todos los sábados en los Consejos Comunales, entre una larga lista, todos muestras elocuentes de las licencias que otorgó al uribismo la conquista del “trono moral”.
************
En la segunda columna del señor Gaviria, publicada el 6 de enero, se pregunta “¿Por qué ideas tan atrabiliarias como las de las bandas supérstites, Farc y Eln, lograron arraigar hondo en los círculos intelectuales? ¿Qué pasó?” A lo que responde con un pretendido tono doctoral —que no logra esconder al culebrero—: “La respuesta supone escarbar raíces profundas y largas. Y, escarbando llega uno, ¿quién lo creyera?, al fundador de una doctrina esencialmente terrorista: Lenin. ¿Qué tiene que ver, me preguntarán, ese intelectual, ese ideólogo, con ‘Jojoyes’ y con degüellos de obispos y gobernadores?”. Afirma que Lenin, a quien califica de “genio de los genios del mal”, “volvió de buena familia la idea de que el terror ejercido colectivamente por un partido es instrumento legítimo de acción política”. Cree demostrarlo trayendo a cuento dos citas del jefe de la revolución rusa, en las que éste habla de castigar con la cárcel o la muerte a quienes colaboran con el enemigo y de aplicar el terror contra la burguesía. Es de resaltar que el “riguroso” intelectual del uribismo se cuida, eso sí, de referirse al contexto histórico y a la fuente de sus citas. Después de expresar su desprecio por la teoría de la lucha de clases como premisa del derecho y de alabar el genio de Churchill por plantear la necesidad de capturar y ahorcar a Lenin y a Trotsky, concluye nuevamente con otra diatriba de inquisidor, esta vez contra el poder judicial y parte del clero: “¿De dónde viene la idea de que es bueno matar (burgueses) para que otros vivan mejor (proletarios)? ¿Por qué tan generosa nuestra justicia dictando órdenes de libertad para los que degüellan por motivos altruistas? Porque el leninismo conserva el dominio de parte de ese aparato (Justicia). ¡Ah!, también copó un sector del clero católico. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, por ejemplo, es leninista. Uribe, en cambio, abreva en las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Por eso, entre otras razones, les supo arrebatar el Trono moral.”
Aquí el señor Gaviria vuelve a plantear otra falsedad. Y cae redondo. Además, nuevamente su alabado libro de Greene ayuda a ponerlo al descubierto. Se escandaliza ante los llamados de Lenin a aplicar terror contra la burguesía y despotrica contra la lucha de clases que inspira esos actos, pero canta loas a Churchill, cuando habla de ahorcar a los jefes de la revolución obrera de Rusia. Tampoco nos cuenta qué dice la regla número 33 del libro de Greene: “Siembra incertidumbre y pánico con actos de terror”[3].
Cualquiera que se tome el trabajo de leer sin animosidad a Lenin encontrará que las conductas de los grupos guerrilleros colombianos son lo más lejano a la observancia de sus planteamientos, empezando por la propia lucha armada, acometida por ellos de manera extemporánea.
Pese al ruido que produjeron en el continente los grupos alzados en armas que se formaron bajo el influjo de la revolución cubana, ese fenómeno en Colombia fue marginal hasta finales de los años setenta y comienzos de los ochenta. Si bien las organizaciones surgidas aquí —MOEC, ELN, FUAR, EPL, M19— proclamaban en sus banderas la lucha necesaria contra el imperialismo y contra las oligarquías liberales y conservadoras, adolecían de un desconocimiento tanto del marxismo-leninismo como de la realidad nacional. Por ello no veían lo imposible que era trasplantar a este suelo las modalidades que propiciaron el triunfo de los insurrectos de la Sierra Maestra.
Mención aparte merecen las FARC, pues estas hunden sus raíces en las autodefensas creadas por el Partido Comunista en tiempos de La Violencia y están ligadas a ese que era, en esencia, un conflicto agrario. Su táctica principal terminó siendo la “combinación de las formas de lucha”, es decir, la posibilidad de hacer simultáneamente lucha legal e ilegal: elecciones y sindicatos, por un lado, y bala, por el otro. Esta astucia se le ocurrió a ese Partido como una deformación criolla de los planteamientos de Lenin sobre la materia.
Para Lenin el partido de la clase obrera está obligado a aprender a dominar todas las formas de lucha. Estas son variadas y van surgiendo en el curso del movimiento revolucionario dependiendo de sus flujos y reflujos, del grado de conciencia de las masas y de la agudización de las crisis económicas y políticas. En momentos de tránsito pacífico predominan las formas de la lucha legal, por ejemplo, el parlamentarismo y la acción sindical. Pero cuando por la dinámica de los conflictos de clase sobreviene una situación revolucionaria, es decir, “que los de abajo no quieren y los de arriba no pueden seguir viviendo como hasta entonces”, en esos momentos pasan a un primer plano otras formas de lucha, las insurreccionales, las armadas.
A pesar de que en Colombia no hemos vivido en los últimos cincuenta años un verdadero auge de masas que culmine en un estallido insurreccional, contamos ya con una tormentosa historia de levantamientos armados de diverso color, tamaño, duración y fortuna.[4] Hasta la década de los 70 la lucha guerrillera fue primordialmente defensiva y se financió con algo de ayuda internacional o mediante la extorsión, el secuestro y el asalto a las agencias bancarias de pequeños poblados. Fue sólo con la aparición del narcotráfico y su presencia en las zonas de colonización en donde han actuado esas agrupaciones que éstas lograron un mayor crecimiento, pero ello no se tradujo en una revolución. La razón estriba en que tales comandos siempre anduvieron por un lado mientras el país caminaba por el otro y jamás comprendieron el aserto leninista de lo que es una situación revolucionaria.
A la torticera respuesta del señor José Obdulio que encuentra en Lenin las “raíces profundas” del degüello por las FARC de obispos y gobernadores, es obligado contestar con otra pregunta ¿qué tienen que ver sus afirmaciones con el rigor intelectual? La respuesta está a la vista: ¡nada! Lenin fue el jefe de una revolución, que es un acto mediante el cual una clase derroca a otra por la fuerza. Sí, ¡clases! sin rubor; porque por más que la campaña ideológica contra el marxismo en que se empeñan hoy los imperialistas pretenda borrar su existencia, las clases y su lucha son una realidad. En el proceso de la lucha de clases en Rusia se vivieron dos estallidos insurreccionales en los que Lenin participó: 1905 y 1917, siendo este último el que se coronó triunfante. Quien quiera comprender la historia rusa y no calumniar a alguien o desprestigiar una causa como es la intención del señor Gaviria, se dará cuenta que las alusiones de Lenin al uso de la fuerza corresponden a momentos concretos en los que tales medidas eran completamente necesarias, como lo fueron en la Francia de 1789 o en nuestro suelo hace 200 años. Bien hubiese podido el señor Gaviria traer a cuento citas de Nariño, Bolívar, Santander o cualquiera de nuestros próceres, todos muy anteriores a Lenin, para ponerlos como inspiradores del degüello.
Para encontrar las raíces de las decapitaciones de la guerrilla no hay que ir muy lejos. Basta ver el desangre nacional del siglo XX, repleto de bandoleros, de cortes de franela, de violaciones, de descuartizamientos y de toda suerte de actos execrables, cuya responsabilidad recae, ante todo, en las oligarquías del liberalismo y el conservatismo.
En la parte final de su escrito se ve que el afán del estafeta de la Casa de Nari, como la denominó el otro Job, es preparar el terreno para una cacería de brujas en la que ya puso en la mira a parte del poder judicial y a un sector del clero católico a los que acusa de leninistas. Y lo hace recabando que Uribe “abreva en las enseñanzas del Sermón de la Montaña”. No se nos olvide que a nombre del “Sermón de la Montaña” la humanidad padeció las torturas y las hogueras de la Santa Inquisición. Miremos si no, lo que dice en su tercera y última columna el señor Gaviria.
Comienza haciendo el contraste entre “el trato laxo, casi amistoso, de nuestra justicia y de algunos medios de comunicación con los terroristas, versus la enérgica intransigencia de españoles y alemanes con la plaga, y, ¡ojo!, con cualquier señal, por mínima que sea, de contubernio con ella”. A renglón seguido se refiere al caso del reconocido dramaturgo español Alfonso Sastre, cuya candidatura al Parlamento Europeo fue invalidada por presuntos nexos con ETA. Y concluye con lo que su serie de artículos debía por fuerza finalizar: proponiendo desde la cima de su “trono moral”, su propio Tribunal de la Santa Inquisición. Así lo expresa: “Colombia debería dar el salto jurídico y perseguir, sin complejos, cualquier expresión ‘comprensiva’ con la guerrilla, y, ¿por qué no?, neutralizar esa campaña sistemática de desmoralización de la Fuerza Pública.” Esto encierra un contenido de suma peligrosidad. Dentro de Cualquier señal por mínima que sea o cualquier expresión comprensiva cabe todo. Proviniendo de quien provienen, tales advertencias provocan escalofríos. Máxime cuando bajo el actual gobierno el expediente con el que a diario se descalifica toda crítica son las acusaciones de complicidad con la guerrilla.
En el resto del artículo el señor Gaviria prosigue con su lista negra haciendo señalamientos a periodistas y medios a los que acusa de contubernio con el terrorismo. Si bien hoy no es posible montar hogueras, la persecución contra las expresiones de la clase de los proletarios busca utilizar el poder judicial para exterminar legalmente la “amenaza comunista”, como sucedió en los Estados Unidos con los mártires de Chicago, Joe Hill, Sacco y Vanzetti y durante la etapa del macartismo, o la que libran actualmente so pretexto de la lucha antiterrorista.
El problema que tiene nuestro inquisidor para montar su tribunal es de tiempo. Quizás para ello reclama otros cuatro años en el “trono moral”.
Notas






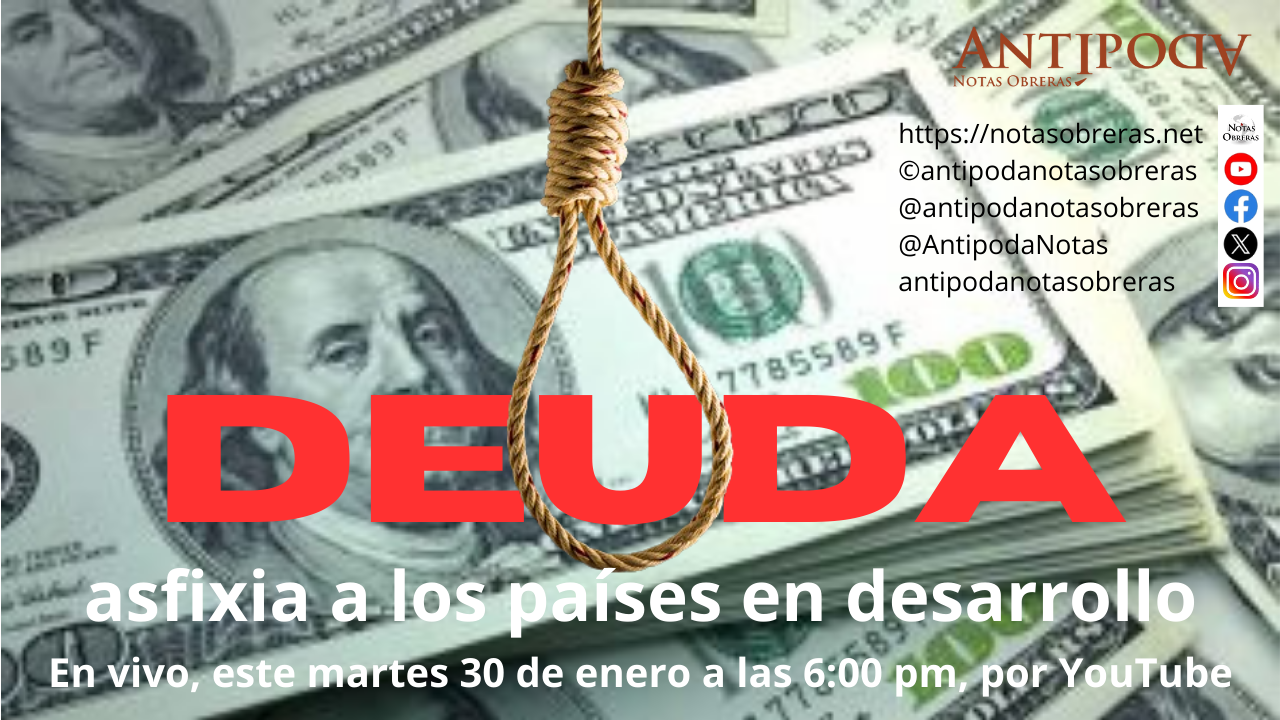





Comentarios