Uribe y Santos: a responder por los “falsos positivos”
Asesinar a civiles y alterar la escena del crimen para presentarlos como alzados muertos en combate es una vieja práctica de las fuerzas armadas, pero fue bajo el gobierno de la seguridad democrática que se convirtió en algo sistemático y de proporciones monstruosas
Rubiela Giraldo es una tolimense de origen campesino. El 6 de febrero de 2008, al regresar del trabajo, no encontró a su hijo Diego Armando Marín, un joven de 21 años, pues se lo habían llevado con promesas de empleo, sin saber a dónde. Durante ocho meses lo buscó angustiosamente en su vecindario, en los hospitales, en la morgue. Un día, una vecina le contó que los hijos desaparecidos de otras mujeres del municipio de Soacha estaban apareciendo muertos en fosas comunes en Ocaña, Norte de Santander y ella reportó a la fiscalía el caso de su hijo, hasta que una mañana, mientras cubría el turno de trabajo en la empresa, le avisaron que debía ir urgentemente a su casa. Habían encontrado muerto a Diego Armando; ella sintió “como si le hubieran arrancado un pedazo del cuerpo”. La versión oficial afirmaba que los cadáveres que estaban apareciendo por decenas en Ocaña eran de guerrilleros abatidos en combate por el ejército. Pero las historias personales de 19 madres de Soacha, dentro de las que se encontraba Rubiela, quienes comenzaron a luchar organizadamente para esclarecer la verdad, llamaron la atención nacional e internacionalmente, pues demostraban que el gobierno de Uribe y los militares mentían.
Poco a poco fue quedando al descubierto el modus operandi mediante el cual las fuerzas armadas asesinaron entre 2002 y 2008 a miles de personas humildes para presentarlas como bajas en combate. Las víctimas eran jóvenes desempleados de las barriadas pobres de las ciudades reclutados con promesas de trabajo, como Diego Armando; o campesinos arrancados de sus hogares a la fuerza muchas veces en acciones coordinadas entre paramilitares y el ejército; o personas discapacitadas, consumidores de drogas o indigentes recogidos de manera selectiva, todos ajenos al conflicto armado. Esa macabra práctica que se terminó conociendo como “falsos positivos” les otorgaba a los soldados días de descanso, a los oficiales ascensos, a los comandantes medallas y al gobierno de Uribe le permitía ufanarse de los éxitos en su política de seguridad democrática.
En los últimos años las investigaciones y los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, así como algunos juiciosos trabajos periodísticos, han revelado en toda su dimensión y se han aproximado a una explicación del fenómeno, único en el mundo, de los falsos positivos.
Colombia es un país martirizado durante siglos por una violencia endémica. Durante la conquista y la colonia, primero, con el sometimiento y exterminio de la población indígena y la esclavitud de los negros traídos del África; después, las guerras civiles del Siglo XIX tras la Guerra de Independencia, y en la última centuria, la violencia bipartidista y la provocada por la insurgencia de las más diversas siglas, el narcotráfico y el paramilitarismo. En el trasfondo estuvo siempre el despojo y la concentración de la propiedad sobre la tierra. Los procesos de paz que se intentaron durante los gobiernos de Belisario Betancur y Andrés Pastrana fracasaron estruendosamente y el nuevo milenio nos halló en medio del desangre y con otra estrategia de pacificación diseñada por Estados Unidos basada en el fortalecimiento de las fuerzas armadas: el Plan Colombia.
El uribismo surgió como una reacción frente a los fracasos de la paz dialogada. Con las cooperativas de vigilancia y seguridad para la defensa agraria, Convivir, desde la gobernación de Antioquia Álvaro Uribe, un hombre salido del mundo traqueto, le dio carta de ciudadanía al paramilitarismo que había emergido de la mano del narcotráfico y que se disputaba con las guerrillas el control territorial. Esto lo catapultó como opción presidencial en 2002 bajo la promesa de acabar con las guerrillas no por la vía ensayada en los años anteriores, sino derrotándolas militarmente. Así, agrupó en torno suyo a los sectores más cavernarios de los partidos liberal y conservador, vastos sectores empresariales y latifundistas, a los paramilitares y concitó el rechazo del pueblo hastiado con los desmanes de las FARC y el ELN. En Washington, el gobierno de George Bush, que había desatado la “guerra contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, recibió con beneplácito el ascenso de Uribe al poder y este se convirtió en su más fiel lacayo en el continente.
Por aquellos años, la euforia uribista llevada al paroxismo por los medios de comunicación propició la idea de que todo era válido con tal de derrotar a las guerrillas. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, perpetraron 200 masacres por año en el período entre 1997 y 2006. En el escalamiento de la barbarie llegaron a descuartizar personas con motosierras. En 2004, en un hecho de ingrata recordación, sus jefes, Salvatore Mancuso, Ernesto Baez y Ramón Isaza, intervinieron ante un Congreso de la República —en buena parte elegido por ellos y con dineros del narcotráfico— que los recibió con euforia.
Desde los inicios de su mandato Uribe emprendió una ruidosa campaña para que la gente delatara las actividades de la guerrilla y sus estructuras hasta diseñar una política de recompensas; sapear se convirtió en un oficio lucrativo. Fue así como en 2005 el Ministerio de Defensa expidió la resolución 029 que oficializaba una detallada escala con los montos que recibirían quienes colaboraran en las capturas o bajas dependiendo del rango del delatado y de las características de los equipos y material de guerra incautados. De acuerdo a información del propio gobierno, en 2007 pagó en recompensas $18.529 millones y en 2008 ya tenía una red de informantes de 2.109.696 personas y recompensó con $29.500 millones a los delatores. De otra parte, también en 2005, Uribe firmó el decreto 1400 que creó la bonificación por operaciones de importancia nacional, Boina, para los miembros de la fuerza pública y del DAS cuyos operativos dieran resultados. En la medida en que esta política tomaba fuerza, las denuncias sobre lo que después se conoció como falsos positivos se fueron incrementando: 100 en 2002, 130 en 2003, 220 en 2004, y 770 entre 2005 y 2007.
Asesinar a civiles y alterar la escena del crimen para presentarlos como alzados muertos en combate es una vieja práctica de las Fuerzas Armadas, pero fue bajo el gobierno de la Seguridad Democrática que se convirtió en algo sistemático y de proporciones monstruosas, todo ello cuando eran ministros de Defensa Martha Lucía Ramírez (2002-2003), Jorge Alberto Uribe (2003-2005), Camilo Ospina (2005-2006) y Juan Manuel Santos (2006-2009). Las confesiones de soldados y mandos medios ante la justicia, que posteriormente se recogieron por la JEP en el caso 03, revelaron que, al amparo de la Resolución 029 y el Decreto 1400, en las unidades militares se establecieron mecanismos de presión y estímulos para dar resultados medidos en muertes.
La reacción de Uribe y Santos a medida que se conocían las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, fue el rabioso ataque a esas ONG sindicándolas de querer desprestigiar al ejército y estar al servicio del terrorismo, al tiempo que llamaba al país a defender a sus “gloriosas” Fuerzas Armadas. Cuando las madres de Soacha mostraron la forma infame como habían asesinado a sus hijos Uribe respondió con cinismo: “no estarían recogiendo café”, pero ya el escándalo se había hecho inocultable. Entonces, él, Santos y la cúpula militar tuvieron que reconocer la participación del ejército en esos crímenes, pero dijeron que se trataba de unas cuantas manzanas podridas y continuaron cubriéndose con un manto de impunidad, para lo cual no han escatimado en asegurar un control férreo sobre la Fiscalía, legislar en su beneficio y espiar a las altas cortes.
Huyéndole a tener que responderle a la justicia Uribe se opuso al proceso de paz, entre otras razones porque era inevitable que como parte de los acuerdos se pactara la creación de una instancia de justicia transicional para que conociera de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, como en efecto sucedió con el surgimiento de la JEP. En las elecciones de 2018 el uribismo y su candidato Iván Duque ofrecieron que acabarían con ese organismo. Lentamente, la JEP ha avanzado en sus investigaciones y en la asignación de responsabilidades. En el caso 03 sobre falsos positivos, en 2021 se informó que el número de estos crímenes contabilizados alcanzaba la cifra escalofriante de 6.402. Los militares que se sometieron a la justicia transicional sumaron 3.582. En las audiencias se han escuchado testimonios desgarradores de los familiares de las víctimas y los macabros relatos de los victimarios cada vez de más alto rango. Hasta hoy se encuentran vinculados 28 generales. Las declaraciones de los militares no dejan lugar a dudas sobre el clima demencial del todo vale creado por Uribe para “acabar con la subversión”, lo cual llevó a que desde la cúpula castrense se exigieran resultados a toda costa. Varios de los oficiales que han comparecido ante las víctimas y el tribunal han señalado al general Mario Montoya, comandante del ejército entre 2006 y 2008, de ser el principal instigador de la política de medir el resultado de las unidades militares por el número de muertos y de pedir, “ríos, tanques de sangre”. El pasado 30 de agosto la JEP oficializó el resultado de su investigación contra Montoya, le imputó la responsabilidad por los falsos positivos y anunció que podrá llamar, solo como testigos, a los expresidentes Uribe y Santos, porque, aclaró, no tiene facultad para investigarlos, lo cual revela la habilidad de estos personajes para blindarse y ante todo cómo el entramado legal está construido para otorgarles impunidad a los responsables de estos delitos atroces.
Algo que el país sabe desde hace tiempo, pero cuyos mayores detalles se han expuesto en las audiencias de la JEP, es el repugnante contubernio entre militares y paramilitares, una organización criminal que degradó el conflicto hasta el extremo de desaparecer literalmente a sus víctimas en hornos crematorios. En las confesiones se ha reconocido el tráfico que establecieron con las recompensas que eran pagadas por el ejército a personas encapuchadas, como lo muestran los documentados videos de Julián Martínez.
Un doloroso episodio asociado a los falsos positivos es el asesinato de militares que se reusaron a asesinar personas inocentes. El país conoció la lucha librada por don Raúl Carvajal, padre del cabo primero Antonio Carvajal a quien mataron por negarse a participar en dos falsos positivos en El Tarra, Norte de Santander. Desde 2008 don Raúl recorrió el país en su camión exigiendo justicia y permaneció parqueado durante meses en la esquina de la avenida Jiménez con séptima hasta su muerte por covid en 2021. El subteniente Jesús María Suárez también murió en 2005 a manos de sus propias tropas con la colaboración de paramilitares y fue presentado como una baja en combate; su padre ha vivido un drama similar al de don Antonio. Estos casos constituyen otra faceta que apenas comienza a destaparse pues hay evidencia de que se trató también de una forma sistemática de intimidación para doblegar la resistencia de los soldados a cometer las atrocidades a las que se los empujaba.
La búsqueda de la verdad por parte de las víctimas de los falsos positivos está lejos de terminar. El pasado 3 de octubre, en un acto en la Plaza de Bolívar, Petro le pidió perdón a nombre del Estado a las madres de Soacha. Rubiela, quien se encontraba en el lugar, dijo indignada en declaraciones para la BBC: “Aquí los que deberían estar pidiendo perdón por el asesinato de mi hijo son Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos” y agregó: “No se me olvida el viejo de Uribe diciendo que esos jóvenes no estaban en Ocaña recogiendo café. No sabe la rabia que sentimos ese día”. Como ha sucedido en todas las audiencias de reconocimiento convocadas por la JEP, después de escuchar el pedido de perdón de los militares, las víctimas quedan con la amarga sensación de que aún no se ha dicho toda la verdad y de que aún no han sido puestos allí los responsables últimos de su tragedia, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
El expresidente de la Seguridad Democrática, declarado defensor de “la institucionalidad”, cada vez más acorralado por sus culpas, pero siempre tan ladino, ya solo atina a decir que sí, que exigía resultados para salvar al país del terrorismo, pero que nunca dijo que se violara la ley ni le pagó a nadie para que lo hiciera. Palabras vacías, porque donde quiera que vaya le enrostrarán que fue él quien arrastró el podrido andamiaje de la República a un pantano de lodo y sangre y sometió a la Nación a la vergüenza universal por los falsos positivos, práctica que contribuyó a mantener al país bajo un régimen de terror, mientras los paramilitares, los narcotraficantes y los terratenientes se adueñaban de la tierra de millones de pobres del campo empujados al calvario del desplazamiento y un puñado de grandes burgueses acrecentaban sus riquezas.









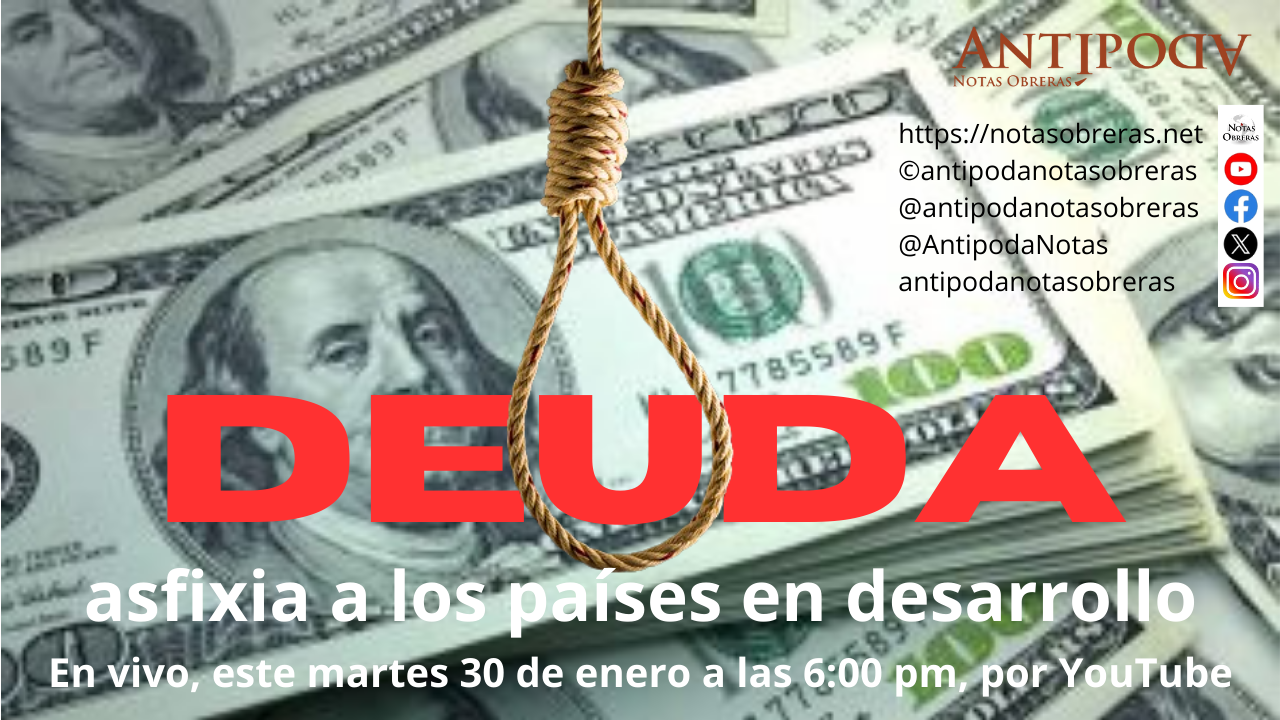





Comentarios