Las desventuras de un aventurero
Por Alfonso Hernández
Cuando, en marzo de 2003, los Estados Unidos lanzaron la agresión contra Irak, los círculos dominantes de la potencia despreciaron las protestas, que se extendieron a todos los continentes y desdeñaron los reclamos de gobiernos como los de Francia y Alemania. La arrogancia los obnubilaba. Una pronta victoria les permitiría no solo acaparar las ganancias de la guerra sino cosechar los dividendos políticos que daban por seguros: el pueblo estadounidense loaría a Bush como su salvador ante las amenazas del terrorismo y lo ungiría para un segundo periodo
Por Alfonso Hernández
Cuando, en marzo de 2003, los Estados Unidos lanzaron la agresión contra Irak, los círculos dominantes de la potencia despreciaron las protestas, que se extendieron a todos los continentes y desdeñaron los reclamos de gobiernos como los de Francia y Alemania. La arrogancia los obnubilaba. Una pronta victoria les permitiría no solo acaparar las ganancias de la guerra sino cosechar los dividendos políticos que daban por seguros: el pueblo estadounidense loaría a Bush como su salvador ante las amenazas del terrorismo y lo ungiría para un segundo periodo; los países del Medio Oriente y, en general, el mundo árabe asumirían una actitud más sumisa; la vieja Europa, aliada primordial durante la Guerra Fría, perdería terreno en una región estratégica, y sus aspiraciones de contender con el Tío Sam quedarían aún más maltrechas. En todo esto, ¿qué importaba la ONU?
Había llegado la hora de que Estados Unidos marchara solo: era el mayor poder económico del orbe; sus fuerzas armadas, más pequeñas pero hechas a una tecnología moderna, de acuerdo con las transformaciones dictadas por Rumsfeld, serían indestructibles. Acometería, pues, “guerras preventivas” contra todo aquel que hubiera amenazado, amenazara o se sospechara que pudiera hacerlo, en algún tiempo pasado, presente o futuro su hegemonía. Además, los ataques del 11 de septiembre les habían facilitado a los halcones atemorizar a la población estadounidense y presentar la belicosidad como acto de legítima defensa.
Las tropas de Saddam Hussein, debilitadas por años de bloqueo, serían presa fácil, y las dificultades transitorias se convertirían en clamorosos éxitos cuando los irakíes salieran a vitorear a sus libertadores: así elucubraba la camarilla de Bush. Claro, tuvo que chapucear algunas mentiras sobre la inminencia de un embate procedente de Irak y sobre que este país poseía las llamadas, mañosamente, armas de destrucción masiva. También hubo de fabricar informes sobre las relaciones entre el mandatario irakí y el derribo de las torres gemelas. El triunfo, que se consideraba fuera de toda duda, justificaría tanta protervia. La pradera mundial lucía propicia para la rapiña: tocaba emprender mayores aventuras.
Ya el primero de mayo de 2003, Bush, con atuendo militar, se encaramó en el portaaviones USS Abraham Lincoln y proclamó ante la soldadesca exaltada que la misión se había cumplido y que Estados Unidos había prevalecido; ya no habría más que algunas refriegas. Por su parte, Paul Bremer había puesto manos a la obra. Mientras que los irakíes demandaban con angustia agua, fluido eléctrico y servicios hospitalarios, todo ello arrasado por los bombardeos de las llamadas tropas de la coalición, el procónsul se afanaba por aplicar la economía de la oferta: hablaba sin pausa de privatizar empresas, de reducir impuestos y aranceles y de hacer esa nación, en escombros, atractiva al capital extranjero. A la vez, le asignaba contratos y le nombraba funcionarios al círculo de Bush.
Contra las previsiones, la resistencia en vez de doblegarse, se agigantó. No fueron palmas las que recibieron los invasores, sino pedradas y balazos. El ejército de ocupación tuvo que guarecerse en sus cuarteles, acorralado por el odio de los pobladores. Los levantamientos se sucedieron en varias ciudades, y hasta para las cabezas más duras fue claro que había que montar un régimen títere que amortiguara el desgaste del gobierno gringo. En una ceremonia clandestina, que se anticipó en dos días a la fecha anunciada, con el fin de evitar que los patriotas castigaran ejemplarmente a los farsantes allí reunidos, Paul Bremer retornó “la soberanía a Irak”, nombrando primer ministro a Iyan Allawi, agente de la CIA y quien ha vivido los últimos treinta años en Londres. Bremer salió precipitadamente de Irak, afirmando que sentía que se quitaba un gran peso de encima.
Esta comedia tampoco salvará a los yanquis de mayores derrotas. No pueden retirar a sus militares y seguirán recibiendo los azotes de ese pueblo tan justamente indignado; el más poderoso ejército del mundo, el que presumía de invencible, luce temeroso ante los árabes avasallados; los autoproclamados adalides de la libertad han sido desenmascarados como torturadores; y para colmo de desventuras, hasta el Senado de Estados Unidos sostiene que sus servicios de Inteligencia son estúpidos y embusteros; quienes hace apenas un año soñaban con que su política imperial no encontraría obstáculo de consideración, hoy enfrentan la crítica implacable en el cine y la prensa y las encuestas empiezan a reprobar al mandatario. La gente se da cuenta de que tras de la actitud pendenciera del jefe republicano, que deja ya miles de muertos y una nación destruida, sólo se oculta la avaricia de un puñado de oligarcas. Todo en el gobierno gringo apesta a corrupción y a mentira. Ya muchos entienden que el mundo sería mejor sin un terrorista y criminal de guerra como George W. Bush.
Julio 19 de 2004






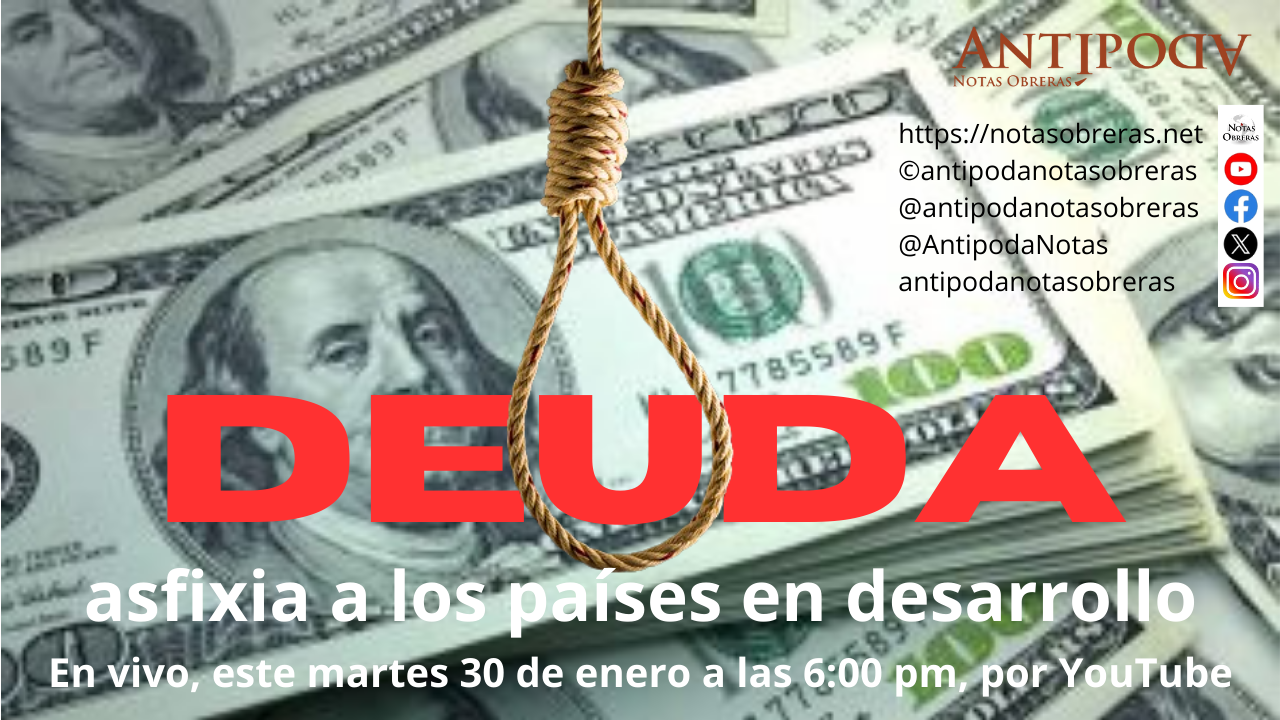





Comentarios