El sagrado derecho constitucional a la miseria
Los famélicos se enfrentan a dos caras del régimen: la del garrote y los gases, la prisión y la “limpieza social” y la de los togados, magnánimos, que recitando doctrinas, parágrafos e incisos, les prometen permitirles hundirse democráticamente en la degradación.
Hoy no se les llama indigentes ni destechados, tampoco miserables ni parias; son denominados pomposamente habitantes de calle. Nuestra incluyente y megapolidiversa sociedad tiene de todo: habitantes del Rosal, del Chicó, de Cedritos y… ¡de calle! Se insinúa así que las gentes cuentan con múltiples opciones, y que cada grupo ha escogido la de su preferencia. Los malabarismos del lenguaje políticamente correcto pretenden encubrir la infame miseria que pulula en Bogotá.
Son más de quince mil seres, desprovistos de todo, que recorren a diario la ciudad. Bajo la precaria protección de algún alero procuran en vano evitar que los aguaceros torrenciales los empapen. Duermen a la intemperie en las frías noches capitalinas o acampan en los caños fétidos, que comparten con las ratas, en los que encuentran un techo, refugio peligroso, pues las crecidas los pueden ahogar, como ocurrió hace pocos días en la calle sexta. Se cubren con cartones y periódicos, visten harapos. Algunos disponen de un compañero inseparable: un perro tan desdichado como el amo. Se alimentan de las sobras de los restaurantes o de lo que otras personas les ofrecen. Muchos escarban las basuras en busca de algo para vender. Son objeto del rechazo y el hostigamiento permanente.
Su número se ha venido incrementando dramáticamente. En el 2007 eran unos 8.385; en 2011, 9.614, y en 2015, 15.310. Un aumento de casi 83 % en nueve años. Para refutar a quienes aseveran que se trata de un modo de vida de libre elección, basta con señalar que cerca de la mitad, el 39 %, se vieron lanzados a la calle siendo menores de edad: 2 % antes de cumplir los cinco años, 22 % entre los seis y los trece y 15 % entre los catorce y los diez y siete. El 1 % afrontaron esta condición miserable después de cumplir los sesenta años (Ibidem). No son escasos quienes padecen enfermedades mentales, como trastorno afectivo bipolar, psicosis, depresión o esquizofrenia y diferentes tipos de adicciones. Otros comenzaron su deambular cuando fueron despojados violentamente de sus parcelas y viviendas, en distintas regiones del país, o perdieron el empleo que muy precariamente les permitía pagar una pieza en un inquilinato y comprar un plato de comida una o dos veces al día. En la historia de cada uno de estos seres desventurados se retrata la naturaleza oprobiosa del sistema social colombiano.
La vida callejera no es otra cosa que una manifestación brutal del pauperismo. El país ha venido conociendo el aterrador drama de la desnutrición infantil, que causa miles de muertes o de deficiencias en el desarrollo físico y mental desde los primeros años de vida. Solo en la Capital, los casos de desnutrición aguda de la niñez rondan los tres mil, para no hablar de la Guajira o de Guaviare o de Chocó. Menos comentada es la situación de los ancianos: entre los años 2012 y 2015 murieron en Colombia más de 3.899 mayores de sesenta años por causas relacionadas con la desnutrició. Además, en el país se suicidan 1.833 personas cada año. La enfermedad mental, que aflige a un elevado porcentaje de los indigentes, afecta a una parte considerable de la población bogotana, y tal patología es la que enfrenta mayores barreras para obtener atención médica. La debacle social es superior a la que muestran estas cifras, que son oficiales, porque las estadísticas subregistran los casos, ocultan una parte del problema real.
Es enorme la población que, en Bogotá, lucha a brazo partido por evitar caer en el derecho de habitar en la calle. Liliana Obando es madre cabeza de familia con seis hijos, trabaja temporalmente en una fundación en la que devenga el salario mínimo. El arriendo de una pieza le cuesta $220.000mensuales; sus gastos en alimentación suman $15.000 diarios (para siete personas, ya puede imaginarse la pésima calidad nutricional). Esta familia solo consume carne dos veces al mes. Un enorme número de hogares no tiene trabajo estable: vive del rebusque. María Rubiela Lozano, madre de una niña de nueve años, tiene como único ingreso $120.000 mensuales que, con enormes sacrificios, le da un hijo. Las más de las veces, María Rubiela y su pequeña hija no desayunan; esperan a probar bocado a la hora del almuerzo en el comedor comunitario Arborizadora, así ocurre también con padres sin empleo que viven con hijos discapacitados. En la Arborizadora el Distrito distribuye mil almuerzos diarios, cada uno de los cuales aporta apenas un 40 % del valor calórico nutricional que necesita una person; el 60 % restante lo deben conseguir por su cuenta, pues la ayuda oficial siempre es cicatera. La población que necesita asistencia alimentaria es, por supuesto, mucho mayor que la que recibe esa magra colaboración. Los domingos no abre el comedor y, cuando se hacen reparaciones locativas, simplemente no hay almuerzo para estos seres menesterosos. Las tan cacareadas políticas sociales de la Bogotá que soñamos, la sin hambre, la humana, la positiva y la mejor para todos no han aliviado un ápice la calamidad que vive una gran parte de los habitantes.
El problema de los indigentes andariegos se ha agravado porque Peñalosa desató una guerra sin cuartel contra los destechados de la capital. En su primera administración desalojó El Cartucho, obligando a una masa a convertir otras calles en su dormitorio. En la madrugada del viernes 27 al sábado 28 de mayo pasado, más de dos mil policías, acompañados por soldados, ocuparon la zona del Bronx, desterraron de allí a miles de desheredados, a quienes aporrearon y sometieron a toda clase de vejámenes; sin preámbulos se procedió a demoler las edificaciones. Los uniformados actuaron bajo las órdenes del burgomaestre, quien afirma que su objetivo consiste en combatir las mafias del microtráfico y proteger a los vulnerables de los abusos de los sayayines, pero lo que en realidad pretende Peñalosa es “recuperar el centro”, es decir, extrañar de allí a los necesitados, y adecuarlo para que atraiga el turismo, a los funcionarios de las empresas multinacionales, las transacciones inmobiliarias y sea lugar para otros grandes negocios. Semejantes procesos de expulsión de la gente pobre de estas zonas se lleva a cabo en diversas ciudades del mundo, y se conoce en inglés con el término gentrification. En las localidades como la Candelaria, Santa Fe y Los Mártires se condensa parte importante de la historia de Bogotá y del país, se reúne buena cantidad de museos y de construcciones coloniales; por tanto, limpiarlas —de pobres y de basura— es indispensable para que la ciudad sea atractiva en el mundo globalizado.
La policía hostiliza a diario a los indigentes para que se desplacen a Kennedy, a Bosa o a otras barriadas de estratos bajos, en las cuales no afean los sitios de mostrar. Por ello, se les expelió del Bronx a la Plaza España, de esta al caño de la sexta con treinta y de allí a Puente Aranda. La persecución ha provocado reacciones violentas; los afectados han apedreado buses y establecimientos. Comerciantes y vecinos de los sectores a donde han migrado de manera forzada los callejeros protestan y exigen protección. Triste, indignante, suerte la que corren quienes son arrastrados por el régimen económico y social a los abismos de la miseria, a los extremos de la postración. Además, es evidente que nadie se va librar de las consecuencias de la proliferación del pauperismo, unos porque se hunden en sus fauces, otros porque padecen la inseguridad, la falta de higiene y el desorden social. Colombia necesita reformas profundas que den salida a esta crisis, que a diario se agudiza.
Ante las acusaciones de crueldad e improvisación, el alcalde alega que el Distrito ha repartido unas comidas y cobijas, como muestra de su generosa política social, que cuenta con suficientes centros de acogida —de cuyas comodidades nos dan noticia el hacinamiento de cárceles y hospitales— y alega que la Sentencia T-043/15 de la Corte Constitucional le impide llevar por la fuerza a los andariegos a centros de rehabilitación a las afueras de Bogotá. No queda duda de que su receta es la del garrote.
Entre los críticos de la posición de Peñalosa hay quienes sostienen que: “Los habitantes de calle son ciudadanos con plenos derechos y son nuestros vecinos en la ciudad”. Agregan, citando el fallo de la Corte, que: “en Colombia no existen políticas perfeccionistas frente al buen vivir, y los habitantes de calle tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad como todos los demás ciudadanos”(Ibid.). No falta quien afirma que: “Un aspecto común es que todos sacan su sustento de la calle y son ciudadanos con derechos y obligaciones pues son parte de la ciudad”. Y que: “Para armonizar la existencia del habitante de calle con el resto de la ciudadanía debemos aprender a reconocer no solo las diferencias entre ellos, sino también sus virtudes y aporte al funcionamiento de la ciudad. Lo más importante: debemos aprender a coexistir y reconocerlos como ciudadanos con derechos y obligaciones”(Ibidem).
Son los partidarios de la inclusión social. En el debate que sostienen con Peñalosa, muestran con toda claridad cuán perverso es el derecho burgués con la gente sencilla. En síntesis, la miseria, la carencia de techo, de pan, de salud, de educación no son más que el ejercicio de un derecho, del libre desarrollo de la personalidad, de la libre determinación; son la realización de la igualdad y de la dignidad humana. Desde luego, tanto la Corte como los mencionados columnistas plantean que los habitantes de calle deben tener acceso a la salud y demás servicios; de hecho, uno entre mil consigue alguna consulta médica u otra atención, pero la gran masa continúa privada de todo lo esencial. Le queda únicamente su “derecho” a errar, a arrastrarse con sus aflicciones por calles, pastizales y alcantarillas. A los indigentes el sistema social les ha negado absolutamente todos sus derechos, los ha privado de toda dignidad y los ha despojado hasta de las cosas mínimas indispensables para la subsistencia. Ni siquiera los animales soportan una vida tan precaria. La verborrea jurídica burguesa choca de manera violenta con la realidad oprobiosa que viven no solamente los habitantes de la calle, sino un número creciente de otros seres humanos que aún moran en viviendas.
El afán de estos incluyentes no consiste en transformar las condiciones sociales que crean semejantes aberraciones, sino en “armonizar la existencia del habitante de calle con el resto de la ciudadanía”. Su inclusión no estriba en nada distinto que en la perpetuación de un régimen en el que las mayorías tienen la “libertad” de debatirse en el hambre y en la desesperación, mientras que una ínfima minoría de potentados nacionales y extranjeros se regodea en la riqueza exorbitante. Tales son las realidades que nos llaman a armonizar, a aceptar que coexistan. Es el paraíso liberal, al que presentan como el máximo logro de la civilización.
Los famélicos se enfrentan a dos caras del régimen: la del garrote y los gases, la prisión y la “limpieza social” y la de los togados, magnánimos, que recitando doctrinas, parágrafos e incisos, les prometen permitirles hundirse democráticamente en la degradación.
Ninguna de las dos soluciones son aceptables para las mayorías; estas necesitan cambiar de base la sociedad para que nadie tenga que vivir en la indigencia, para que las niñas no se vean obligadas a prostituirse, para que el vicio no haya de ser la puerta de escape ante la vida inmisericorde, sino que el disfrute de la vida haga innecesario el vicio. No defendamos el “derecho” a la miseria, a la falta de techo, de pan, de higiene y salud; batallemos por el derecho efectivo de todos al goce de la libertad y el bienestar.



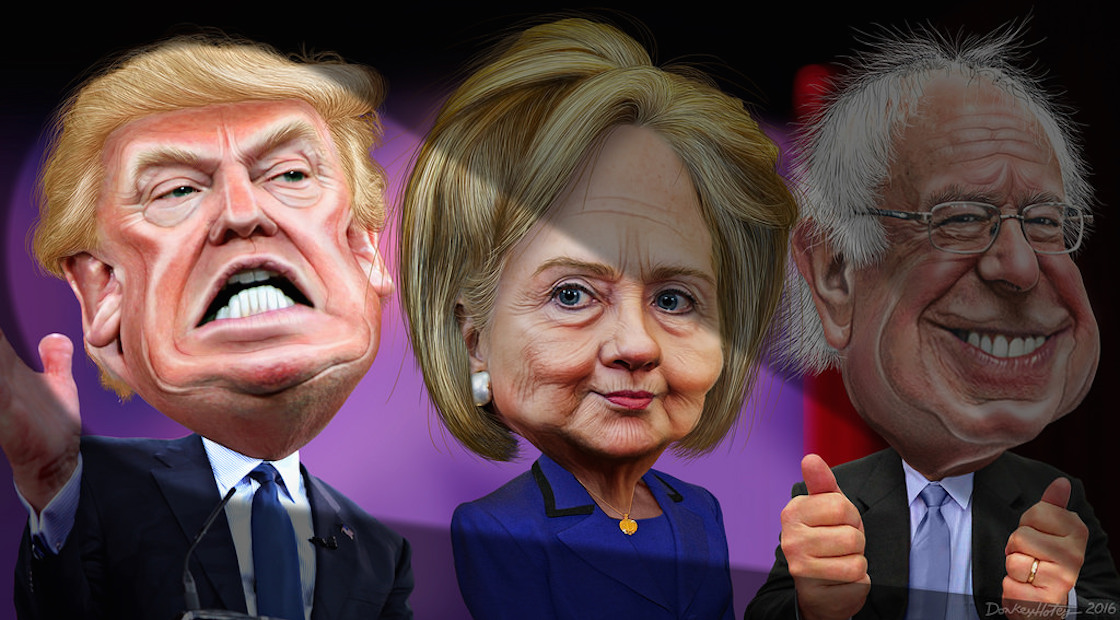
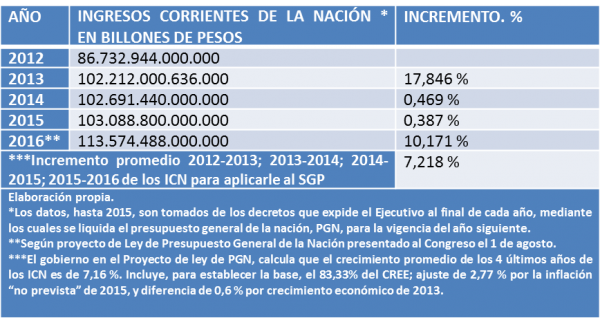




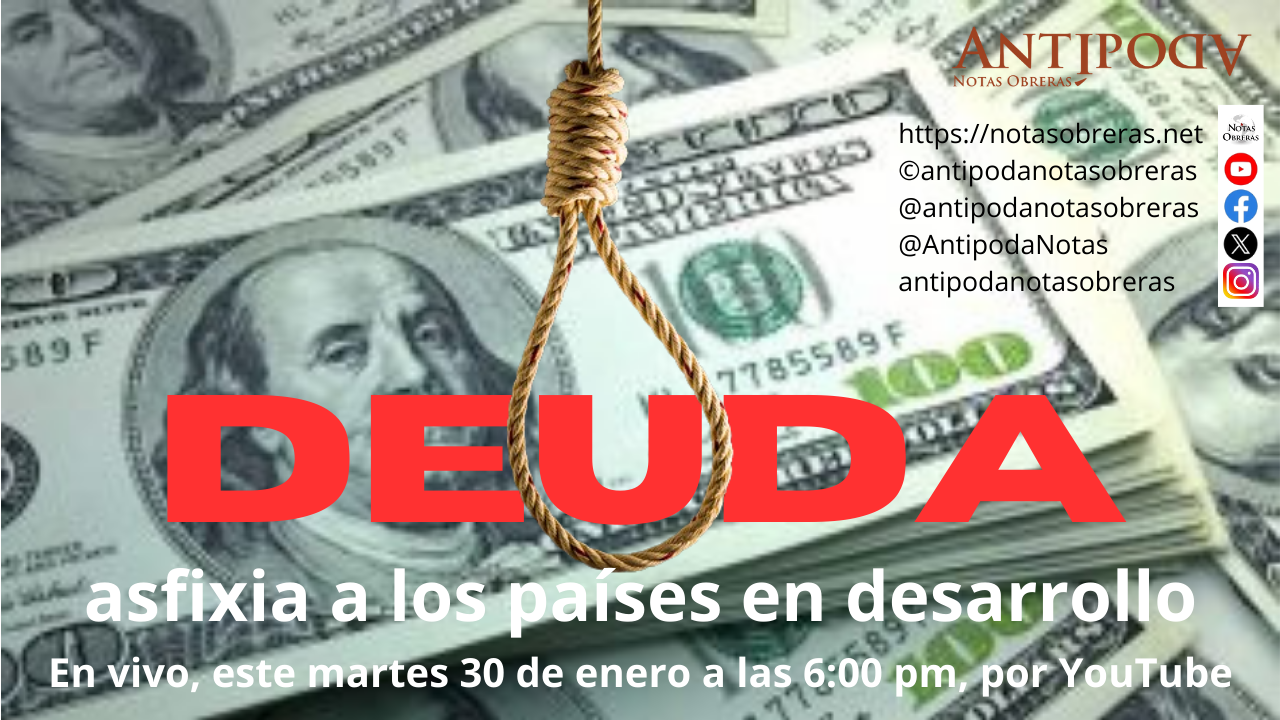




Comentarios