¿Emergencia social o emergencia financiera?
La sociedad colombiana se merece un sistema de salud que permita garantizar de mejor manera el derecho fundamental a la atención médica, atando el derecho a la condición de ciudadano o ciudadana y no a la capacidad de pago. Esto no quiere decir que no se pague por la salud. Existen mecanismos de financiamiento que permiten, sin duda alguna, que no existan razones económicas para no prestar un servicio de salud necesario.
Artículo publicado en UN Periódico Nº 130, domingo 14 de febrero de 2010
No hay que dejarse confundir. Las medidas de “Emergencia Social”, que en apariencia ponen en cintura a todos los actores del sistema, en realidad lo que buscan es proteger el “negocio” de la salud, en detrimento de los usuarios.
Mario Hernández Álvarez,
Departamento de Salud Pública
Facultad de Medicina
U. Nacional de Colombia
No nos llevemos a engaños. Después de 15 años de operación de la Ley 100, se constata que el gasto en salud aumenta cada vez más, sin alcanzar los resultados prometidos; que los recursos disponibles no fluyen porque cada agente, incluido el Estado, trata de gastar menos y obtener más provecho, y que los aportes y los impuestos disponibles no alcanzan para lograr la famosa y siempre aplazada cobertura universal del aseguramiento.
Frente a este viejo y cada vez mayor problema, el Gobierno decidió ejercer las únicas dos funciones que cree están a su disposición: “regular” el mercado para que funcione bien y buscar más recursos a través de nuevos impuestos.
Las medidas adoptadas se pueden resumir en ocho frentes: primero, el incremento de los impuestos a los cigarrillos, las cervezas y los juegos de azar, siguiendo la vieja tradición de nuestro Estado cantinero. Segundo, la centralización del manejo de recursos públicos del Régimen Subsidiado, supuestamente para evitar la corrupción en el nivel municipal y, de paso, concentrar en el gobierno central su asignación. Tercero, la obligación impuesta a la ciudadanía de tener que demostrar su capacidad de pago, personal y familiar, a la hora de requerir servicios, pues la igualación de los planes obligatorios dejará por fuera una cantidad aún indefinida de “prestaciones excepcionales en salud”. Cuarto, la restricción del uso de la tutela al convertirla en un riesgo financiero para las familias cuando les sea favorable. Quinto, el control de precios de ciertos medicamentos, aquellos que escaradamente
las aseguradoras y la industria farmacéutica recobraron con creces al Fosyga. Sexto, un nuevo apriete de clavijas a los hospitales, para terminar de convertirlos en verdaderos negocios rentables. Séptimo, un golpe certero a la autonomía profesional, en especial de los médicos y los odontólogos, al someter su criterio solo a la “evidencia científica” y sancionar las decisiones clínicas que atiendan a la diversidad y la especificidad de los enfermos. Y octavo, el establecimiento de plazos perentorios para el pago de las deudas y el flujo de recursos, para proteger el negocio y garantizar la confianza inversionista en el sector.
No hay que dejarse confundir
¿Por qué el Gobierno optó por un conjunto de medidas que en apariencia golpean a todos los actores del sistema? La respuesta puede confundirnos. Parece un gobierno de mano dura que por fin puso en cintura a todos los agentes para obligarlos a cumplir sus deberes. Esto es cierto, si se entiende la lógica fundamental del sistema. Pero no es conveniente para la salud de los colombianos.
La lógica no es otra que la del modelo de “competencia regulada con subsidio a la demanda”, adaptado a rajatabla a la realidad nacional. Desde este modelo, los sistemas de salud son un conjunto de servicios de atención de las enfermedades o “prestaciones” que se transan en los mercados. Ellas tienen un precio que los mercados definen, pero cuando se dejan operar libremente, generan problemas tan serios como la exclusión sistemática que hoy existe en Estados Unidos. Por eso, una regulación gubernamental que ponga ciertos límites a los agentes del mercado debe ser suficiente para disminuir los efectos indeseables.
Como complemento está el “subsidio a la demanda”, para que los pobres, uno por uno, puedan entrar a ese mercado. Tal es el fundamento del Régimen Subsidiado. Pero para justificar el subsidio es necesario que el derecho a la atención médica esté atado a la capacidad de pago de las personas.
Solo los que demuestren no contar con recursos para pagar su aseguramiento podrán recibir subsidio. El resto, es decir, todo el que tenga algo con qué pagar, debe pagar. Primero, pagar la cotización mensual obligatoria para
entrar al Régimen Contributivo y obtener un plan de prestaciones restringido por la rentabilidad del negocio, segundo, pagar las prestaciones excepcionales de su bolsillo o con otro seguro que en Colombia conocemos como “medicina prepagada”.
El gobierno Uribe, y todos los defensores de la “competencia regulada con subsidio a la demanda”, están convencidos de que es la mejor opción para el mundo entero, en especial para los pobres, como pensaba el ex ministro Juan Luis Londoño y el consentido de Bill Gates, el ex ministro mejicano Julio Frenk.
Efectos perversos
El modelo es perfecto para cumplir dos propósitos: llevar el negocio de la salud “a sus justas proporciones” y obtener la mayor legitimidad posible del Estado en el uso de los recursos públicos, pues solo se destinan a los pobres. Y claro, también sirven para obtener votos. Pero los ciudadanos y las ciudadanas, la academia, los profesionales de la salud y la Corte Constitucional no podemos dejarnos confundir.
Ésta no es la mejor manera de garantizar el derecho a la salud que existe en el mundo. Por el contrario, cada vez más se demuestra que atar el derecho a la capacidad de pago de las personas tiene varios efectos perversos, que son insostenibles desde el punto de vista ético y humano. Los más importantes son: primero, parece obvio que los pobres tengan salud para pobres y los ricos para ricos, según su propiedad; segundo, nos parece natural que los aseguradores hagan negocio con el dolor y la muerte, porque tienen derecho a explotar su propiedad; tercero, nos parece normal que solo los que puedan pagar tengan los tratamientos oportunos y de la calidad que su bolsillo les permita, mientras el resto se somete al mínimo.
No creo que la jurisprudencia acumulada en el país, que sustentó la Sentencia T–760 del 2008, tenga el espíritu de mantener este estado de cosas. La Corte Constitucional tiene la oportunidad de contrastar estos decretos con tal jurisprudencia y la sociedad colombiana estará atenta a ello. Pero desde la academia, desde los profesionales de la salud y desde los ciudadanos, no es posible aceptar estas perversiones.
La sociedad colombiana se merece un sistema de salud que permita garantizar de mejor manera el derecho fundamental a la atención médica, atando el derecho a la condición de ciudadano o ciudadana y no a la capacidad de pago. Esto no quiere decir que no se pague por la salud. Existen mecanismos de financiamiento que permiten, sin duda alguna, que no existan razones económicas para no prestar un servicio de salud necesario.
Además, hay formas de organización que permiten prevenir enfermedades, promover la salud de la población y controlar y disminuir los gastos en atención de enfermedades. Esa no es una utopía, es una realidad en varios países, tanto capitalistas como socialistas. Necesitamos un nuevo pacto político por la salud y la seguridad social en Colombia. La ruta de la protección del negocio, por encima de la protección de la gente, no es sostenible desde la ética de los derechos humanos.








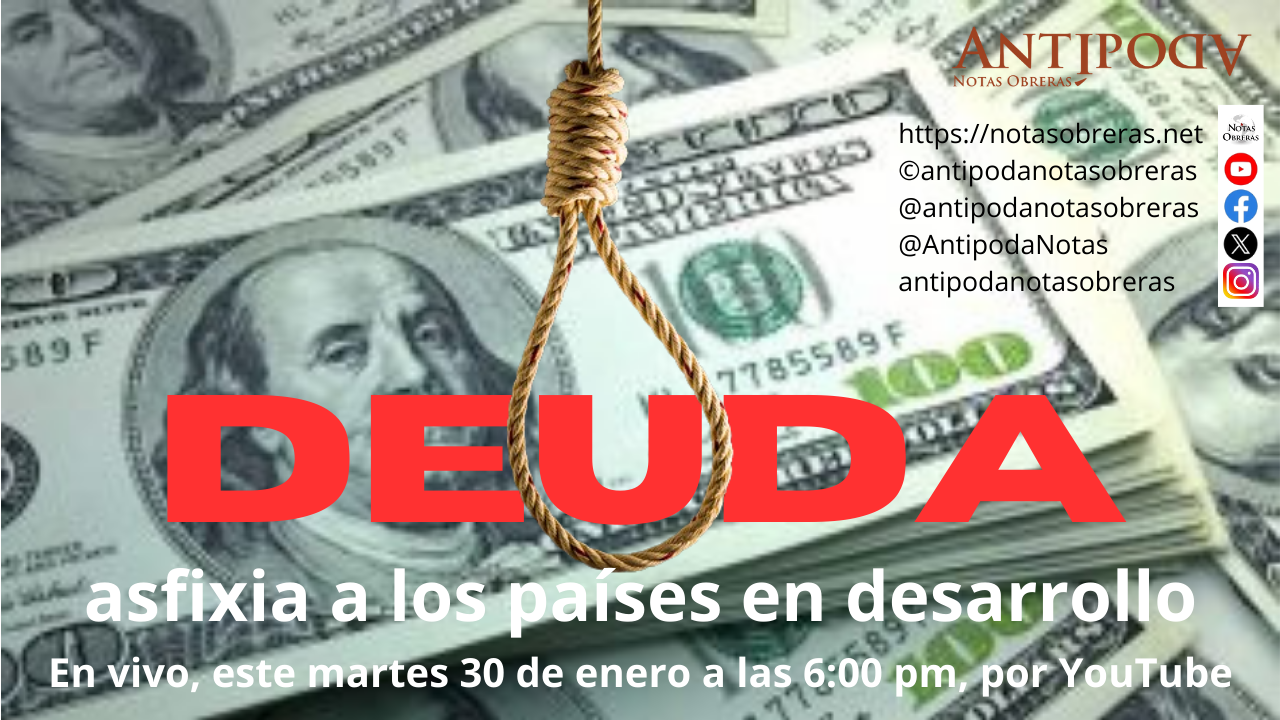




Comentarios