Argentina bajo el peso del peso
Los salarios y las pensiones se rebajaron en más de 30%, parte de los cuales se pagan en bonos, los llamados patacones.
Por Alfonso Hernández[*]
En los últimos meses, el mundo del agio se ha estremecido ante el riesgo de un cese de pagos de la deuda externa por parte de los países latinoamericanos. El epicentro de las actuales sacudidas es Argentina, que con la Ley de Convertibilidad fue aplaudida como el remanso de la moneda y las finanzas.
Los afanes no son injustificados. Su deuda pública externa alcanza la fabulosa suma de 127 mil millones de dólares, más de 50% del producto interno bruto; los pocos recursos frescos que recibe están recargados con tasas de interés doce puntos por encima de las que se pagan en Estados Unidos y superiores también a las que se cobran a México o Brasil. Desde junio, se han retirado más de diez mil millones de los bancos, y el apurado gobierno enfrenta las airadas protestas de la población, a la que se le abruma con recortes salariales y se le asedia con el desempleo y mayores impuestos. El paquete de “ayuda” por ocho mil millones de dólares, recientemente aprobado por el Fondo Monetario Internacional, después de numerosos regateos y condiciones lesivas, no logrará sino aplazar el desencadenamiento de una crisis más profunda. Ya en 1995 y en diciembre pasado, el FMI había hecho otros millonarios desembolsos y las aulagas en vez de aliviarse, se agravaron. La exangüe Argentina, tras una década de saqueo inmisericorde, ya no se vale por sí sola y requiere de más y más financiamiento, cuyas posibilidades de pago están harto envolatadas.
Para colmo, todo esto ocurre cuando en Estados Unidos la producción se abate, caen persistentemente las bolsas de valores y se incrementa la tasa de desempleo. En Japón, el estancamiento se prolonga ya por una década y la Comunidad Europea, en particular Alemania, ha entrado en graves dificultades. Al parecer, las dolencias de los países pobres y las de los desarrollados se reforzarán mutuamente. La euforia capitalista de los años noventas se torna en guayabo y en el nuevo orden mundial cunde el desorden.
Los problemas de Argentina no son sólo financieros. La recesión, que comenzó hace más de tres años, no amaina; el desempleo se ha trepado a 16% y cerca de 40% de quienes figuran como ocupados se rebuscan en la economía informal. Los precios internacionales de los alimentos, uno de los renglones de mayor importancia en la economía gaucha, se desploman y la producción industrial y el comercio exterior se resienten por la sobrevaluación del peso. Las propias multinacionales automotrices han rebajado en más de 30% su producción y trasladado parte de sus operaciones a Brasil.
Al comenzar los años noventas, se vociferó contra la inflación, la corruptela gubernamental, la acrecida deuda externa, el magro desarrollo. Estas verdades se utilizaron sólo para abrirles campo a manipulaciones financieras más lucrativas y seguras. El evangelio capitalista se radicalizó: el progreso se lograría atrayendo a toda costa a los inversionistas extranjeros y la pobreza se erradicaría enriqueciendo a los ricos. Argentina se distinguió por el celo con que ejecutó el dogma en boga. A la cabeza de la nación, de tiempo atrás mancillada por chafarotes y demagogos, se pusieron los funambulescos personajes que se requerían para alentar a la víctima y luego ultimarla. Como presidente asumió Carlos Menem, calificado por su pueblo como la pesadilla de cualquier sicoanalista, personaje escaso de ideas y nulo en principios. Sus desafueros de arribista hicieron enrojecer de vergüenza a todos los que habían ocupado la Casa Rosada. Nombró como ministro de economía a Domingo Cavallo, para que la emprendiera a coces contra los renglones que les daban el sustento a sus conciudadanos.
Las empresas públicas se privatizaron en masa. Yacimientos Petrolíferos Fiscales se remató en la Bolsa de Nueva York. Igualmente se feriaron compañías eléctricas, de gas y agua, de acero y petroquímicas, canales de televisión y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Se dieron en concesión miles de kilómetros de carreteras, y el sistema de pensiones pasó a manos de la banca. De la subasta no escaparon los aeropuertos ni el servicio postal ni las represas hidroeléctricas.
Con el pretexto de orientar el país hacia la exportación y de insertarlo en la economía global, se rebajaron drásticamente los aranceles y se impuso la llamada disciplina de mercado. La banca se concentró fuertemente y pasó a manos del capital extranjero.
Pero Argentina, llevando al colmo la pérdida de soberanía, implantó la Ley de Convertibilidad, consistente en garantizar el valor del peso poniéndolo a la par con el dólar y asegurando que por cada uno que entre en circulación, habrá un dólar en las reservas del Banco Central. Así, los inversionistas no corren ningún peligro al invertir en Argentina, pues cuando quieren sacar sus capitales, el banco les entrega tantos dólares cuantos pesos tengan. Al pueblo se le aseguró que con esa disposición quedaba conjurada la tendencia inflacionista.
Dicha política económica provocó un ingreso importante de capitales. Rápidamente los financistas se adueñaron de las compañías privatizadas, de numerosos supermercados, de la banca y de enormes extensiones de tierra. Las importaciones y el consumo se dispararon y la balanza comercial se resintió. Los fondos de inversión, alentados por la estabilidad monetaria, se apresuraron a hacer allí un centro de operaciones.
La propia movilidad de capitales facilitada por la Ley de Convertibilidad hizo que Argentina se conmocionara con cada remezón de cualquier país. Padeció el “efecto tequila” en 1995, cuando su producto interno sufrió una fuerte caída. De nuevo, en 1997, cuando la tormenta financiera asoló a los pueblos asiáticos, entró en una recesión de la que aún no se recupera. Los problemas financieros de Rusia, Brasil y Turquía, agrandaron el descalabro. Los inversionistas empezaron a mirar con mayor desconfianza a los países del tercer mundo y a retirar los capitales de algunos de ellos. Además, era evidente que la Argentina, acorralada en el comercio internacional por una moneda sobrevaluada y por unos precios declinantes de sus productos de exportación, enfrentaría enormes tropiezos para pagar sus deudas. Lo más grave: la restricción del gasto público, el desestímulo a la producción nacional y la merma drástica de los salarios, restringieron el mercado interno y llevaron a la quiebra a multitud de empresas. Como ya se señaló, las propias multinacionales entraron en dificultades y empezaron a retirar parte de las operaciones.
La convertibilidad, al limitar la emisión de pesos a los dólares que ingresan, determinó una drástica reducción del dinero en circulación. Cada vez que, por cualquier motivo, los inversionistas extranjeros retiran sus fondos de Argentina, la economía interna padece iliquidez, las tasas de interés se disparan y las actividades productivas supérstites se lesionan. Diríase que Argentina cruje bajo el peso de su peso. Las mismas disposiciones adoptadas para darles seguridad a los capitales terminan por amenazarlos.
La solución que ofrece el FMI consiste en aplicar a los vapuleados gauchos una dosis más fuerte de la misma medicina que los tiene postrados. Ya se aprobó “la ley de déficit cero”, por la cual el gobierno sólo puede gastar el dinero que recaude por impuestos. En 1999 el déficit público se estimó en 3.8 del PIB, el FMI ordenó bajarlo a 2,2%, lo que significó el despido de 255 mil empleados federales, cifra que se incrementará con la nueva medida. Los salarios y las pensiones se rebajaron en más de 30%, parte de los cuales se pagan en bonos, los llamados patacones. Además, se han de restringir los gastos de las provincias y la participación de éstas en los ingresos del gobierno federal.
Cuando Menem asumió el poder, la deuda externa era de 58 mil millones de dólares, hoy se ha casi triplicado; la economía no crecía, hoy declina; la gente trataba de sacar su dinero del país, ahora se precipita a hacerlo. El desempleo y la pobreza se han multiplicado y la nación ha transferido su riqueza a las trasnacionales. En lo único que los reformadores pueden reclamar éxito, triste éxito, es en el control de la inflación. La acabaron llevando a la deflación. Frenaron el alza de los precios agotando la capacidad de compra. Curaron la enfermedad, matando al paciente.
En toda esta catástrofe el Estado ha sido protagonista. Les entregó a los especuladores las empresas oficiales libres de cargas y a precios de ganga. Les otorgó el control sobre los servicios públicos, garantizándoles rentabilidad mediante disposiciones de toda índole. En 1995, destinó ingentes recursos públicos a financiar los grandes bancos y demás instituciones financieras. Ha eliminado casi totalmente los impuestos a los grandes inversionistas. Y mediante la Ley de Convertibilidad asegura utilidades a los financistas, echando mano de los dineros del Estado. Dineros públicos, disposiciones legales y contingentes policiales son los instrumentos de intervención del Estado para traspasar la mayor parte del producto nacional a un puñado de plutócratas. A pesar de esas evidencias, los neoliberales siguen parlando y garlando sobre reducir la intervención del Estado en la economía y no faltan quienes se han tragado el cuento. En realidad, las órdenes del Fondo Monetario, que los gobiernos de estos países aplican a rajatabla, no son más que una intervención masiva y burda en pro de los monopolistas internacionales.
Mientras que al pueblo se le imponen cargas enormes para que responda por las acreencias, el FMI y el gobierno norteamericano juegan a la devaluación de la deuda pública argentina con el fin de que las empresas españolas, en particular los bancos Santander y Bilbao Vizcaya, sean presa fácil del City Bank y del Lloyds. Desde su rancho de Texas, George Bush, el hijo tarambana del ex presidente, dijo que un paquete de salvamento del FMI podía entorpecer las reformas (es decir, los mayores sacrificios) que deben llevar a cabo los argentinos. Estas declaraciones, y otras emitidas por altos funcionarios del Tesoro y del Fondo, han provocado verdaderas caídas en la Bolsa de Madrid, de los precios de las acciones de los bancos ibéricos y de los bonos de deuda pública argentina, mayoritariamente en manos de esos bancos.
La situación social es ya insufrible. El hambre, la mortalidad infantil, la insalubridad, hacen mella en grandes masas. El trueque se ha vuelto a imponer. Miles de desempleados o empleados de medio tiempo acuden a unos lugares irónicamente llamados clubes donde cambian algún artículo por comida o por ropa. Numerosos profesionales, con unos cuantos cachivaches en la mano, intentan venderlos de casa en casa. Son muy amargas las privaciones que se les han impuesto a los argentinos. Tan grande como su amargura es su ira. Ya no hay día en que las ciudades y las carreteras no se vean conmocionadas por los miles de enfurecidos obreros, empleados públicos, mujeres, campesinos y desempleados o piqueteros. A medida que crece el descontento, se hace patente que los argentinos van a conformar uno de los más bravíos destacamentos de la gesta latinoamericana contra el dominio gringo.
[*] Publicado en Tribuna Roja Nº 85, octubre 11 de 2001.






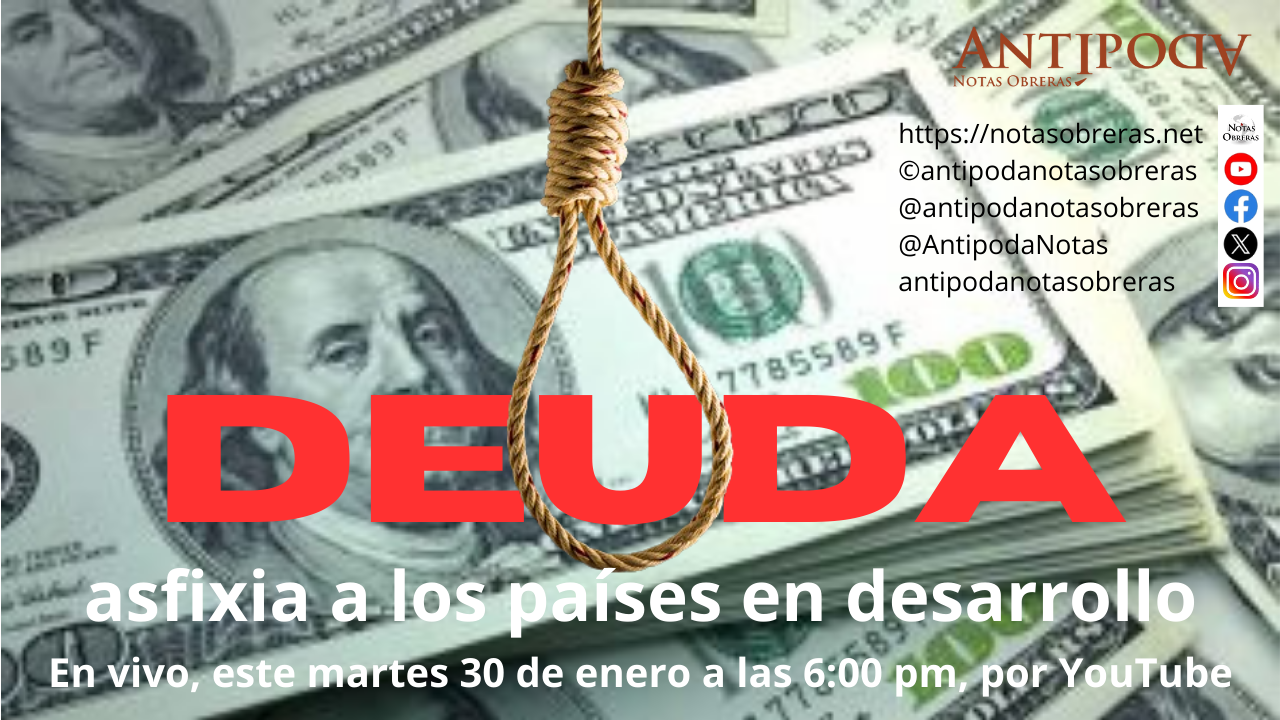




Comentarios