Qué enseña la crisis actual
La economía mundial atraviesa por una crisis cuya profundidad y extensión no tienen precedentes. Así lo demuestra el hecho de que los varios billones de dólares obsequiados por los Estados a los bancos y a las grandes empresas no han podido parar la hemorragia de quiebras y despidos ni reanimar el crédito.
Con esta debacle culmina un periodo en el cual se impuso a fondo la llamada libertad de empresa, la economía de mercado sin cortapisas, el ideal de los monopolistas: actuar sin normas ni dilaciones para echar mano de la riqueza del globo. Muy a propósito, a esta fase se le ha denominado de globalización, porque en las décadas de los 70 y 80 se trataba de encontrarles escape a las estrecheces del mercado, al desarrollo raquítico que se combinaba con la inflación y a la pesadez para enfrentar la competencia europea y japonesa mediante una mayor explotación del mercado mundial. Como lo señalaron los autores del Manifiesto Comunista: “¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, pues? Preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas.”Wall Street, en Nueva York, y la City, en Londres, han sido los centros de las manipulaciones del agio. En ellas circulan los caudales procedentes de los más diversos lugares y se planean las tomas de firmas, se deciden los empréstitos, se diseñan los engañosos instrumentos que anegan las finanzas. También allá se coordinan los ataques contra las monedas de las naciones en aprietos.
Varios procesos confluyentes dieron pábulo tanto al auge como a la caída; repasemos los principales de ellos. Durante décadas los asalariados han padecido bajo las brutales políticas de productividad, que prolongan la jornada y la intensifican hasta hacerla insoportable. Las nuevas facilidades para la movilidad del capital permiten reducir la paga en una espiral que parece no tener fin. Los cambios en los sistemas de contratación, maquinados para quebrar la resistencia obrera, han permitido que la despótica voluntad de los adinerados se imponga sin ninguna discusión. El libertinaje de los financistas encuentra su contrapartida en la disciplina de hierro impuesta al asalariado. Así, la plusvalía se abulta y, con base en la miseria de la clase productora, las multinacionales compiten por el control de los mercados, estimulando un frenesí de consumo y de endeudamiento en los países ricos, en particular en los Estados Unidos.
Las disposiciones de apertura y desregulación financiera propiciaron el que los ahorros del mundo, especialmente los de las pensiones de millones de trabajadores, y los de un sinnúmero de pequeños y medianos empresarios afluyeran a los bancos y a las bolsas de Wall Street, que se lanzaron a lucrarse de tan voluminosos recursos y a encontrar la manera de apropiárselos.
Por su parte, la Reserva Federal de los Estados Unidos, aprovechando el carácter de moneda de reserva internacional de que disfruta el dólar, imprimió dinero a borbotones, que puso en manos de los financistas de manera casi gratuita. Así estos pudieron apañar factorías, minas, bancos, paquetes accionarios en todos los puntos cardinales y hacer empréstitos a los Estados o a los particulares, realizando pingües ganancias.
Los desequilibrios macroeconómicos se agigantaron pues el liderazgo de los Estados Unidos había resuelto trasladar muchas de las fábricas al extranjero y dedicarse a la “industria financiera”, dejar de ser un país de productores para convertirse en uno de desfalcadores. Mientras China e India, y en menor medida otros países, se dedicaban a exportar y a ahorrar, ese gigante derrochaba el tesoro mundial.
Los rápidos desplazamientos de inmensas sumas de un país a otro, de una industria a otra, las compras y ventas masivas de monedas o de activos hicieron que todo el funcionamiento económico se tornara aún más volátil y caótico, agudizando la anarquía típica del mercado, en donde predomina la ley de la selva.
Los especuladores dicen amar los riesgos propios de este ambiente —porque pescan en río revuelto—, pero a la vez les temen. Por ello, a lo largo de la historia del mercado bursátil se han inventado una serie de papeles cuyo propósito manifiesto es el de cubrir, conjurar los peligros de sus aventuras. Los swaps, las opciones, los seguros y los reaseguros y toda otra serie de títulos valores han vendido esta ilusión y, a la vez, se han convertido en otra fuente de comisiones para las entidades prestamistas y en un acicate más de las piruetas bursátiles. De esta manera se edificó una pirámide de papel de billones de dólares.
Con las utilidades incrementadas por la mayor explotación de la mano de obra, el dinero casi regalado por la Reserva Federal, la quimera de haber neutralizado los peligros y la posibilidad de captar el ahorro mundial, los tiburones se dedicaron a endeudar a los norteamericanos. Les prestaron para comprar vehículos a cual más costosos, para vivienda, para acciones y para cuanto consumo imaginable. Emitieron títulos valores respaldados por paquetes de hipotecas y demás acreencias para venderlos alrededor del mundo. Éstos satisfacían todos los gustos: quienes quisieran mayor seguridad, recibirían menores intereses, y los más atrevidos, mayores tasas. A medida que los honorarios por esas operaciones se incrementaban, y con ellos las bonificaciones de los ejecutivos, se hizo necesario entrampar a más y más personas y entidades; se había inaugurado la era del endeudamiento en serie, a gran escala.
Las mismas garantías usuales de los créditos se hicieron estorbosas, había que encartar incluso a aquellos que lindaban con la indigencia, crearles la ilusión de que podían adquirir una mansión, de que el sueño americano se haría realidad en sus vidas pauperizadas; despojarlos así de sus exiguos recursos. En el momento en que entraran en la inevitable insolvencia, los financistas ya habrían captado jugosas comisiones y, en este juego de la lleva, habrían vendido las deudas impagadas a los más desprevenidos. Esto fue el colmo de la iniciativa individual, el reino de los “emprendedores”. La usura se llamó política social, una que beneficiaría a las minorías étnicas y hasta a los más desharrapados.
Qué terrible contradicción la de este capitalismo monopolista: acumula inmensas riquezas en pocas manos, con lo cual empobrece a las masas, a quienes luego necesita para extraer rentabilidad de las colosales fortunas.
A medida que la muchedumbre compraba casas y apartamentos, los precios de los inmuebles trepaban, embriagando a los adquirientes con el espejismo de riqueza; llevados por esa quimera, consumían más y ampliaban sus deudas con el respaldo de los precios inflados de su “propiedad” raíz.
Con las acciones sucedía otro tanto, los índices de la bolsa subían a diario, en un movimiento que parecía no tener fin. Definitivamente, se pensaba, Marx se había equivocado, el valor no se crea con el trabajo, sino en las papelerías de los bancos, gracias a la chispa de los ingenieros financieros. Además, las crisis, por fin, habían desaparecido; tocaba entregarse a la fiesta con furor.
Dado que el mercado de capitales de los Estados Unidos había alcanzado tanta “transparencia”, “sofisticación” y “eficiencia” y que el dólar era una moneda dura, los inversionistas de todo el orbe seguían acudiendo a las entidades de la calle Wall a comprar los innovadores productos financieros. La hoguera se nutría con más leña.
En medio de la maratón alcista, la Reserva Federal se vio precisada a incrementar las tasas de interés -asunto grave en medio de tantas operaciones apalancadas-, y aparecieron otros signos atemorizadores: el mercado hipotecario parecía saturado, en parte porque los astronómicos costos de las casas ya las hacían inaccesibles; los precios se estancaron para luego caer; quienes tenían acreencias de un monto casi del mismo valor de la vivienda, y los menos adinerados empezaron a incurrir en mora, y las ejecuciones judiciales tomaron fuerza. Miles de domicilios quedaron vacíos, las nuevas construcciones no encontraron compradores y los precios siguieron en picada. Como consecuencia inmediata del colapso del mercado hipotecario los títulos respaldados por estos empréstitos se depreciaron drásticamente, y los tenedores trataron de deshacerse de ellos a toda costa.
Por su parte, las entidades financieras enfrentaron onerosas pérdidas, pues muchas de ellas habían suscrito deudas enormes para colocar en el mercado secundario y, en las condiciones tan adversas, no encontraron a quien endosarle los maravillosos instrumentos financieros; las mismas instituciones de depósito tuvieron que salvar a sus fondos de capital de riesgo, que habían incurrido en descomunales deudas. Así que a las quiebras de los fondos le siguió la de los bancos, y el crédito se paralizó.
Las finanzas, que en teoría encuentran su razón de ser en canalizar los recursos de los lugares en los que abundan y ponerlos a disposición de las actividades que los requieren, primero produjeron inflamación a los tejidos del organismo económico que tendían a robustecerse, como la vivienda, y luego, en los momentos de mayor apremio, le negaron la irrigación que necesitaba dicho organismo, incluso cuando el gobierno ya las estaba subsidiando con sumas ingentes. ¿Por qué tanta largueza con un sector que no cumple ni las mínimas funciones que el propio capitalismo le encomienda?
La “transparencia” que se pregonaba de Wall Street se convirtió en turbiedad, nadie sabía cuál era el capital de las empresas ni el valor real de los activos, la contabilidad era incierta, era imposible cuantificar las pérdidas o establecer sobre quién recaerían. Los papeles que vacunaban contra el riesgo, lo contagiaron. Los bancos de inversión, instituciones insignia de la era globalizante, entraron en bancarrota; quienes divulgaron el evangelio de la disciplina inflexible de mercado y de la no intervención del Estado en los asuntos económicos corrieron a apremiar para que éste se hiciera cargo de todas las pérdidas. Aquellos profesores que en las universidades enseñaban las teorías del liberalismo económico como si fueran la eterna verdad revelada, sin otro catecismo a la mano, siguieron balbuciendo sus dogmas contra la evidencia apabullante. Las bolsas, que aseguraban poder desafiar las leyes de la gravedad económica, se derrumbaron.
Pronto se evidenció la catástrofe de las automotrices, el consumo sucumbió, el desempleo tomó fuerza y la economía gringa entró en recesión. Alemania reveló decaimiento y también Inglaterra; había comenzado la depresión mundial. Al sur, los países de la América pobre ya padecen la depreciación de las monedas causada por la fuga de capitales; las exportaciones, a las que dedicaron los mayores esfuerzos, relegando a un segundo plano las necesidades de los nacionales, encuentran dificultades para venderse y sus precios se desploman. Los bienes importados se encarecen e impulsan la inflación mientras que el desempleo crece. La receta de las entidades multilaterales de producir principalmente para exportar los géneros en los que se es competitivo e importar los que salen más baratos allende las fronteras ha traído otra vez descalabros a estos pueblos.
Cierto que el neoliberalismo venía transfiriendo la riqueza pública a los agiotistas a través de procedimientos de mercado: les vendía a menosprecio los hospitales y subastaba la educación, les entregaba la construcción de vías y la prestación de los servicios públicos, porque, de acuerdo con su “ética”, lo que no produce lucro a los oligarcas no merece existir. Ahora el neo keynesianismo de Bush y Obama procede a regalarles el presupuesto público sin rodeos mercantiles, primero les gira a los bancos 700 mil millones de dólares y, en este momento, se prepara para entregarles a las otras grandes corporaciones más de 800 mil millones. Los neoliberales se olvidan de sus postulados teóricos con la facilista maniobra de declararse pragmáticos; los keynesianos reclaman la victoria en la polémica y los magnates, despreocupados, acaparan la lluvia de dólares con las que se les recompensan sus fechorías. De manera que mientras las políticas liberales les dejan las manos libres durante el auge para que ejecuten la rapiña, las de intervención estatal los colman de beneficios en la depresión. Las dos escuelas capitalistas, que aparecen tan opuestas en las elucubraciones teóricas, se muestran complementarias en el curso de los ciclos económicos. Ambas son indispensables para los potentados de las finanzas: una les garantiza que todas las ganancias son privadas, la otra, socializa las pérdidas, aunque haga ademanes de reprensión y aspavientos de control.
Otra es la suerte de quienes pierden sus empleos o viviendas y son despojados de los pequeños ahorros, para ellos la receta es de mayor disciplina de mercado y de castigo, pues deben aprender a no incurrir en “el riesgo moral” de asumir deudas que no pueden pagar. Además no se puede afectar el más sagrado de los derechos de los financistas: el de echar a la calle y confiscarles a los arruinados lo que tengan. De otra manera se estimularía la cultura del no pago. Como sostiene George Soros, los mercados financieros son amorales y no les preocupa saquear el bolsillo de los contribuyentes, tampoco las consecuencias sociales de sus trapacerías; en cambio, los deudores sí necesitan una ética rigurosa, que se convierta en una fuerza que les haga amortizar aún los más abusivos empréstitos, a costa de los peores sacrificios.
Desde luego, Obama y otros harán unas pequeñas concesiones a algunos deudores hipotecarios y aprobarán limosnas a los desempleados con el doble propósito de reanimar un poco el asolado consumo y de distraer a la indignada opinión que no puede menos que advertir la diferencia con la que el Estado trata a pobres y a ricos, en el mismísimo reino de la democracia y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El Estado emprenderá también obras públicas, ya que la empresa privada es incapaz de alentar el comercio y la producción.
Con toda esta operación de salvamento, el fisco incurre en un déficit billonario y el dólar puede ver amenazado su carácter de moneda predominante de reserva internacional.
Como corolario de todo el desajuste, Estados Unidos enfrentará una mayor resistencia a sus mandatos por parte de otras naciones o bloques de ellas, y aún no está claro qué tortuosos caminos pueda tomar la competencia internacional de los consorcios ni hasta dónde se encone la belicosidad que los caracteriza y que ha producido ya dos conflagraciones mundiales.
Las cosas se presentan como si la operación de salvamento fuera en beneficio del conjunto social, pero hay frases que ponen al desnudo a qué intereses se está sirviendo. Cuando AIG o Citigroup afrontan la posibilidad de la bancarrota, se dice que hay que rescatarlos con los recursos del Erario, pues son demasiado grandes para dejarlos zozobrar. Se trata de una verdadera confesión: a los oligopolios hay que salvarlos del naufragio, a los menos poderosos hay que dejarlos sucumbir. Por ello, el propio Gobierno Federal suministra los dineros para que las corporaciones más poderosas y mejor relacionadas se anexionen a las emproblemadas, con el criterio reconocido de dar la mano al más fuerte. En las ruinas de la economía mundial se agitan los fondos buitres apoderándose a precios irrisorios de las empresas en quiebra. Sostienen, con descaro: “la crisis es una oportunidad”.
Pero estas monstruosidades hay que opacarlas. Se instituirán algunos débiles controles, que serán ejercidos por los amigos y ex socios de los banqueros que hoy ocupan cargos en la Secretaría del Tesoro o en la Reserva Federal. En todo caso, se formará una entidad estatal para comprarles a los bancos los llamados activos tóxicos, papeles que han perdido todo valor y por los que nadie da un centavo. Dinero por basura. Continuará la compra de acciones por parte del Estado para evitar más bancarrotas de los colosos. Hoy toda la burguesía corre a pedir su parte en esa enorme tajada del presupuesto, que se regala a los multimillonarios mendigos.
Eso sí, todos están de acuerdo en que una vez restablecidos los bancos y recobrada la confianza en los timadores, el Estado debe vender sus acciones e irse con sus tóxicos para otra parte, de tal manera que los financistas, sin las deudas ni los lastres de sus desafueros, puedan emprender otra era de “innovación” con más “transparencia” y con el ánimo que da la seguridad de saber que en cualquier eventualidad ahí estará el contribuyente para pagar los platos rotos.
Los controles que hoy se anuncian como garantía de que los piratas se comportarán como honrados caballeros se irán debilitando más y más en la medida en que los medios de comunicación y los “académicos”, a sueldo o con el afán de ganarse la voluntad de los millonarios, se desgañiten contra el horror de esas medidas “socializantes” que matan la sacrosanta iniciativa privada, y logren que se aletargue la indignación de los desposeídos y de la opinión pública.
Entre los abogados de los rentistas no faltan quienes afirman que el casino de Wall Street constituye una desnaturalización del capitalismo o una inmoralidad. Los que dicen eso se niegan a entender que un sistema social cuya base es la explotación del trabajo ajeno y la competencia para arruinar al oponente tiene como una de sus herramientas la especulación y la estafa. Cualquiera que revise la historia de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, la encuentra similar a una serie de cuentos de bandidos, algunos de los cuales cayeron en desgracia y, por ello y sólo en ese momento, fueron calificados como tales, mientras que los triunfadores han sido aclamados como genios de los negocios y benefactores sociales.
Sólo la más crasa ignorancia o la mala fe se agazapan en las aseveraciones de que la especulación es ajena al capitalismo. Le es tanto más necesaria cuanto que numerosos renglones aquejan superproducción, dados los métodos tecnificados de la industria frente a la baja capacidad adquisitiva de grandes capas sociales; la especulación le da al capital una enorme movilidad, una liquidez casi permanente, lo faculta para salir aceleradamente de los renglones menos rentables y entrar en tropel en aquellos que sean gananciosos.
Además, ¿de qué moral hablan? ¿De la que ha fomentado la explotación brutal de los niños desde los comienzos del capitalismo? ¿De la que ha azuzado el despojo de los campesinos y artesanos? ¿De la que ha instigado las guerras imperialistas? ¿De la que ordenó arrojar bombas napalm sobre Vietnam? ¿De la ética de someter a millones al hambre y al desempleo? ¿De la que justifica y silencia las torturas en los múltiples Guantánamos y en los Abu Ghraibs?
Lo que es natural y moral de este régimen de producción es la búsqueda de la ganancia sin importar el costo social o humano, lo demás son peroratas para despistar a las almas piadosas. Desde luego, en algunos periodos el batallar obrero ha puesto ciertos frenos a la despiadada expoliación; pero mientras que los medios principales de producción y las finanzas estén en manos de un puñado de monopolistas, éstos seguirán mangoneando a la sociedad.
La única medida justa, necesaria para el bienestar común, verdadera solución de la crisis sería confiscar los bancos sin ninguna indemnización, condonar las deudas a los agobiados compradores de vivienda y poner todas las finanzas, de manera planificada, no al servicio de la avaricia, sino de la producción y el progreso sociales.
Infortunadamente, en el momento en que deberían producirse levantamientos, los pueblos están acéfalos a causa de la defección de la izquierda, que abandonó la bandera de la revolución social y optó por convertirse en apéndice del gran capital imperialista y considera que su misión consiste en adornar el saqueo, en apuntalar el régimen.
Para hablar únicamente de Colombia, hay que ver a los Petro reclamándose continuadores de la seguridad uribista o a los Carlos Gaviria saludando a Obama: “Como partido de izquierda democrática queremos compartir propósitos comunes y principios de entendimiento con nuestros objetivos, como son la defensa de los derechos de los trabajadores, de los Derechos Humanos y de las garantías políticas y civiles de los ciudadanos” (Celebramos el triunfo de Obama). Eso es lo que propone el Polo Democrático, compartir propósitos con los agresores del pueblo afgano, con los promotores del genocidio en la franja de Gaza, con los auspiciadores de los tiburones financieros.
Los Robledo afirman con desvergüenza que: “Ya Hillary Clinton anunció que el TLC sigue en el congelador, como una sanción moral y política a Uribe” (Entrevista de Cecilia Orozco, El Espectador, enero 24 de 2008). Los voceros de la izquierda radical les dan el carácter de jueces morales y políticos a los más connotados adalides de la superpotencia y quien se ha presentado como el máximo oponente del TLC ahora lo avala como la entronización de la justicia. Todo lo que les importa es su plato de lentejas.
Los alcaldes de esa misma agrupación amarilla han hecho lo posible por emular a los antecesores neoliberales. Garzón se apresuró a incrementar el impuesto predial de una manera tan torpe que fracasó. También apaleó a los pequeños transportadores para garantizar el negocio a los dueños de Transmilenio. El hijo de la Capitana, escogido por los “radicales”, ya anunció que llevará a efecto el aumento de ese impuesto en porcentajes que constituyen a todas luces un abuso y que otro tanto ocurrirá con las facturas del acueducto. Además, va a privatizar calles en Bogotá y a otorgarles a los concesionarios el derecho a cobrar peajes.
No es bajo la influencia de semejantes pancistas que las gentes laboriosas podrán edificar una fuerza política opuesta a la opresión, necesidad primera en momentos en los que se les vienen encima nuevos y más terribles agobios, que solo serán evitados a costa de las más aguerridas y masivas luchas.
Es hora de educar explicando la crisis, mostrando sus causas y denunciando a los causantes y haciendo hincapié en que solamente la nacionalización de la banca puede hacer que prime el interés colectivo sobre la codicia. Es urgente llamar a exigir que se reversen las privatizaciones de la salud y las pensiones, antes de que se esfumen en los malabarismos bursátiles. Esto solamente será posible mediante la batalla de los más auténticos defensores del interés colectivo: los trabajadores.
_________________________
© Se permite la reproducción de este escrito sin fines de lucro y divulgando el nombre del autor (Alfonso Hernández) y la fuente: notasobreras.net






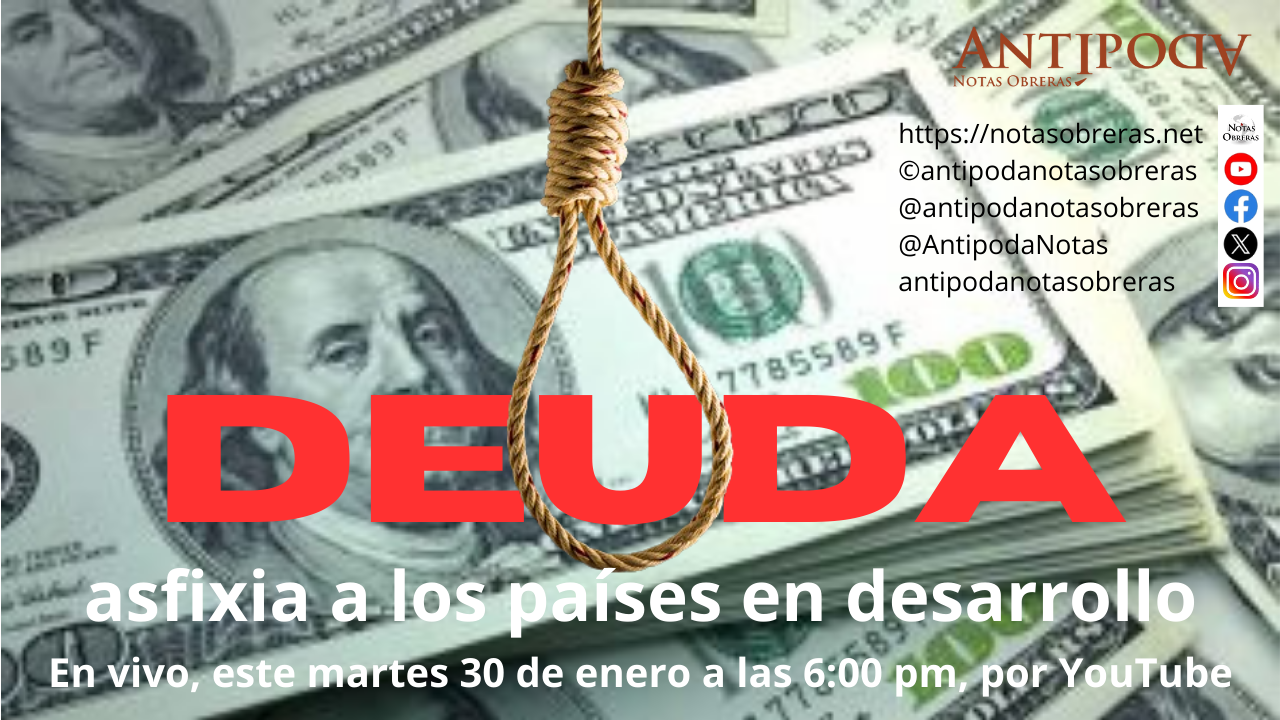




Comentarios